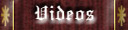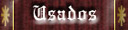Avance hacia la barbarie
El crimen de Nuremberg
Frederick John Partington Veale |

332 páginas
medidas: 14,5 x 20 cm.
Ediciones Sieghels
2017, Argentina
tapa: blanda, color, plastificado,
Precio para Argentina: 300 pesos
Precio internacional: 20 euros
|
|
"Avance hacia la barbarie", conocido anteriormente en español como "El crimen de Nuremberg", es para muchos especialistas de la materia, como Harry Elmer Barnes: "El mejor trabajo general en los Juicios de Nuremberg. No sólo revela la ilegalidad, fundamental inmoralidad e hipocresía de estos juicios, sino que también muestra como están destinados a hacer que cualquier guerra futura sea mucho más brutal y destructiva para la vida y la propiedad. Un volumen fácil de leer e igualmente atrapante, que no solo impresiona al lector sino que contribuye de la mejor manera posible a cualquier movimiento de paz basado en la razón".
Veale, además de un soldado inglés devenido en especialista en temática militar, fue también un abogado gran conocedor del derecho de guerra, por lo que ha podido reseñar brevemente siglos de historia militar y los comportamientos de los vencidos de acuerdo a los códigos vigentes. Consecuentemente, no ha dudado en afirmar categóricamente que la Segunda Guerra Mundial y los juicios instituidos por los vencedores constituyen un claro retroceso desde las prácticas civilizadas hacia las mas bárbaras y primitivas reacciones. En la guerra moderna se han reconocido, desde hace mucho tiempo, ciertas consideraciones con relación a los heridos y prisioneros, mientras que las hostilidades son dirigidas únicamente contra las fuerzas combatientes enemigas. De este modo se fue estableciendo, en forma gradual, un código de conducta que llegó a estar oficialmente reconocido por todos los países civilizados, hasta que los aliados decidieron llevar de nuevo a esta civilización hacia la barbarie.
Ya el capitán Liddell Hart en 1948 escribió que la guerra había sido librada "por los medios de guerra más incivilizados que el mundo haya conocido desde las devastaciones mongolas" y Veale se encarga de demostrarlo clara y documentadamente.
Este libro demuestra, con máximo detalle, que fueron los aliados quienes comenzaron el "bombardeo" de poblaciones civiles sin ningún fin militar. Si bien los responsables de los bombarderos ya habían expresado abierta y cínicamente la necesidad de asesinar civiles inocentes, ahora sabemos tambien que en marzo de 1942 el gobierno británico adoptó el Plan Lindemann por el cual las casas de la clase trabajadora recibieron la máxima prioridad como objetivos de ataque aéreo.
Veale es meticuloso en su argumentos y cita transcripciones de Consejo de ministros, las memorias de los involucrados en la toma de decisiones, y muchas otras fuentes para demostrar que británicos y estadounidenses fueron los impulsores de tales prácticas, y que si hubiera existido realmente justicia en Nuremberg, los aliados tendrían también que haberse sentado en el banquillo de los acusados.
Las reglas de juego establecidas por la farsa de los Juicios de Nuremberg significa que en cualquier guerra futura los almirantes, generales y mariscales del aire de los vencidos podrían ser condenados a muerte por obedecer órdenes de su gobierno a las que les era imposible renunciar. Además, para agrandar la pantomima, los fiscales fueron juez y jurado en sus propios casos.
Finalmente, los "crímenes de guerra" ensayados de Nuremberg y Tokio, y sus numerosas y más bárbaras imitaciones en la Europa oriental controlada por los comunistas, establecieron el peligroso principio de que "el crímen de guerra más grave de todos es estar en el bando perdedor."
Aquellos juicios por crímenes de guerra que en su momento fueron aprobados por la mayoría de los abogados -descontando honrosas excepciones- ahora encuentran pocos defensores: uno de los que se mantuvieron en silencio en el momento en que se estaban produciendo los describió como "un acto de imprudencia" y otro desestimó los juicios de Nuremberg como "una farsa macabra". |
ÍNDICE
Introducción 7
I.- Simplicidad primaveral 15
II.- La guerra organizada 31
III.- Las guerras civiles de Europa 51
IV.- La guerra civilizada (Primera fase) 71
V.- La guerra civilizada (Segunda fase) 97
VI.- La espléndida decisión 135
VII.- La caída 161
VIII.- Después de Nuremberg 227
IX.- Reflexiones sobre los juicios de guerra en su perspectiva histórica 271
X.- La guerra orwelliana 297
XI.- Perspectiva 319 |
Introducción
Con no poca frecuencia pasan inadvertidos acontecimientos que, con el tiempo, resultan ser los más significativos del período en que se produjeron.
Esto es particularmente cierto en una época como la presente, en la cual se suceden con vertiginosa rapidez cambios de gran alcance y acontecimientos de los más espectaculares. No es de extrañar que otros cambios y acontecimientos de igual importancia, pero que no son tan espectaculares, sean probablemente pasados por alto a primera vista.
La conquista del aire, la introducción de la transmisión inalámbrica, la desintegración del átomo y la subsiguiente destrucción de una gran ciudad con una bomba atómica, son acontecimientos que difícilmente podrían dejar de llamar la atención del público. De manera similar, acontecimientos políticos tales como el establecimiento de un gran Estado comunista que encarna los sueños de reconstrucción social de Lenin, que (citando al general Smuts) ha llegado a dominar Europa y una gran parte de Asia; la transformación de la Europa Central en una vasta zona de conflicto; la gradual disolución del Imperio británico, y el hecho de que los Estados Unidos hereden la supremacía financiera y naval de Inglaterra, no son acontecimientos que puedan ocurrir sin llamar la atención del público.
De hecho, en el transcurso de este siglo, han tenido lugar tantos hechos, de los cuales, por una u otra razón, se podía decir que marcaban una época, que el uso del término «hacer época» se ha convertido en tópico. Así, cuando terminaron las hostilidades en 1945, se le aseguraba al público que lo que oficialmente se presentaba como un juicio de los dirigentes políticos y militares vencidos, sería un acontecimiento que «haría época». Se anunciaba con orgullo que habían sido descubiertos nuevos principios de justicia —por el simple procedimiento de volver del revés todo lo que hasta entonces se había aceptado como un principio elemental jurídico—, y se declaraba que el equipo megafónico con que estaba dotado el Tribunal era un triunfo sobresaliente de la moderna ingeniería electrónica. El tedio y la prolijidad de las sesiones, que desde luego no han tenido paralelo, ayudados quizá por cierto partidismo subconsciente, agotaron pronto el interés del público, y se concedió poca importancia al anuncio hecho el 16 de octubre de 1946 de que, como todo el mundo había supuesto desde el primer momento que iba a ocurrir, entre los distinguidos prisioneros de guerra ahorcados en las primeras horas de aquel día se encontraba el mariscal de campo Wilhelm Keitel, jefe del Mando Supremo alemán.
Aunque por otras razones muy distintas de las aceptadas popularmente, el ahorcamiento de este eminente soldado por actos profesionales al servicio de su país, bien podría ser calificado de acontecimiento que «hace época». Marcó la culminación de un movimiento que había empezado a hacerse perceptible unos treinta años antes, un movimiento digno de ser tenido en cuenta, porque representa un cambio total de la política tradicionalista que, con fluctuaciones periódicas, se había venido observando desde tiempos prehistóricos. Naturalmente, al principio, esto se había considerado como otra fluctuación transitoria, pero, aumentando con asombrosa velocidad, este movimiento inverso culminó el 16 de octubre de 1946, con la muerte en la horca del mariscal de campo Keitel, en medio de las ruinas de lo que, poco antes, había sido la hermosa ciudad medieval de Nuremberg.
Del juicio en sí podrían decirse una serie de adjetivos adecuados, pero no se puede decir precisamente que «hace época». Para los juristas no es ninguna sorpresa que, en un determinado caso, los acusadores encuentren sus acusaciones justificadas.
Aunque la aplicación de este descubrimiento aboliría indiscutiblemente la gloriosa incertidumbre de la ley, resulta muy difícil que tal innovación llegue a gozar del favor de los círculos legales. Según concepciones establecidas desde hace mucho tiempo, un juicio de los vencidos realizado por los vencedores no resulta, per se, satisfactorio. Incluso la gratitud de los historiadores por la enorme cantidad de información que ha sacado a la luz el juicio, se verá aminorada ante la idea de la irresistible tentación de cometer perjuicio, y por las facilidades, sin precedentes, concedidas a la falsificación.
Con excepción de aquellos que se dediquen a estudiar las costumbres, los usos, creencias e ideas del hombre primitivo, los detalles de este juicio único no interesan a nadie que quiera valorar esta época. Su verdadera importancia proviene del hecho de que constituye el síntoma más espectacular de un movimiento evolutivo que había empezado unos treinta años antes y que, en este corto espacio de tiempo, ha transformado completamente todo el carácter de las guerras y de las relaciones internacionales en general.
Lo más notable de esta evolución es que se desarrolla en un sentido totalmente opuesto a las tendencias establecidas en acontecimientos anteriores. A través de todas las épocas hasta 1914, con ciertas fluctuaciones temporales, las maneras se han ido haciendo cada vez más suaves y, en la guerra particularmente, los métodos del salvajismo primitivo se han ido modificando mediante una serie de medidas restrictivas para contener los desmanes propios de la misma. El sometimiento a esas restricciones y contenciones es considerado, por lo general, como una distinción humana que se levanta entre la guerra salvaje y la guerra civilizada. En la primera no existían reglas y el enemigo podía ser dañado físicamente de cualquier manera. En la guerra moderna se han reconocido, desde hace mucho tiempo, ciertas consideraciones con relación a los heridos y prisioneros, mientras que las hostilidades son dirigidas únicamente contra las fuerzas combatientes enemigas. De este modo se fue estableciendo, en forma gradual, un código de conducta que llegó a estar oficialmente reconocido por todos los países civilizados.
Una historia sobre los métodos de guerra escrita en 1913 habría sido un simple relato de progresos lentos y fluctuantes, pero, en conjunto, continuos. Los reyes guerreros de Asiria se lanzaban a la batalla contra sus vecinos, primero en una dirección y luego en otra, según les venía en gana: incendiaban las ciudades, mataban en masa a sus habitantes, torturaban a los prisioneros y deportaban y esclavizaban a poblaciones enteras, incluyendo la deportación en masa; en escala menor, pero con la misma brutalidad, fueron empleados recientemente estos métodos por los Gobiernos ruso, checo y polaco. En la Edad Media las guerras se iniciaban alegando sólo un pretendido derecho, aunque fuese una mera sombra de tal; ocasionalmente, había incendios y matanzas, pero, por medio de un rescate, podía comprarse la seguridad general; los prisioneros, si eran de sangre noble, eran tratados con refinada cortesía, aun cuando los simples soldados fuesen asesinados. Durante la mayor parte del siglo xviii y a lo largo del xix, fue generalmente observado un rígido código de conducta por parte de las fuerzas armadas de los países europeos, o al menos, cuando este código no fue respetado, se le rindió el tributo de negarlo con indignación. Las personas civiles tenían pocos motivos para temer por sus vidas o por sus propiedades, como no sucediese que tuviesen la desgracia de vivir en un lugar elegido como campo de batalla. La derrota en la guerra no entrañaba ni ruina ni esclavitud, sino principalmente un aumento en los impuestos para pagar las indemnizaciones de guerra.
¿Cómo ha podido ocurrir que en poco más de tres décadas se haya convertido en un término comúnmente aceptado que el medio más adecuado de ganar una guerra es hacer caso omiso de las fuerzas armadas del enemigo y, por el contrario, paralizar la vida de la población civil enemiga mediante ataques devastadores y sistemáticos desde el aire? El destino del mariscal de campo Keitel establece un precedente que nadie duda que será fielmente seguido, en adelante, con todos los futuros soldados profesionales de alto rango que se encuentren en el bando de los vencidos. Se ha aceptado el principio de que las propiedades de las personas civiles cuyo país ha sido derrotado en una guerra, pertenecen automáticamente a los conquistadores. Los prisioneros de guerra, si no son lo bastante distinguidos como para merecer un juicio y una ejecución, se enfrentan con la perspectiva de trabajar como esclavos, durante un período de tiempo indefinido, para sus conquistadores.
Este repentino y completo cambio en el proceso de mejora de los métodos de guerra se ha venido desarrollando desde hace más de dos mil años, necesita, desde luego, cierta explicación. ¿No se merece se le aplique la gastada frase que «hace época»? En el proceso de Nuremberg, que terminó con la muerte del mariscal de campo Keitel y de los miembros supervivientes del Gobierno alemán, a cuyas órdenes había actuado como soldado profesional, se subrayó repetidas veces que el procedimiento seguido era totalmente nuevo. Pero, sean justos o injustos los procedimientos y el veredicto en este caso particular, la adopción del principio que entraña ha de conducir a un cambio completo de la antigua costumbre. En los tiempos primitivos, los prisioneros de guerra eran exterminados indefectiblemente, y con preferencia los jefes enemigos capturados. Siempre se consideró como un gran paso en bien de los derechos humanos el que se extendiese la costumbre de no matar a los prisioneros de guerra, sino de detenerlos solamente hasta el fin de las hostilidades. Por lo tanto, la muerte del mariscal Keitel no fué una innovación, sino, en realidad, la vuelta a las prácticas primitivas. Este juicio no revela descubrimientos sensacionales en la jurisprudencia. No tiene gran importancia el saber si, en realidad, el mariscal de campo era culpable de las acusaciones que contra él se hicieron. Lo importante es que fue condenado mientras era un prisionero de guerra y que el tribunal que le condenó se componía de representantes de las potencias victoriosas contra las cuales había estado luchando como soldado profesional.
Los llamados juicios de Nuremberg no son más que un síntoma, aunque el más evidente de todos, del retroceso súbito y completo en el proceso que venía desarrollándose a lo largo de las edades, y que consistía en ir mejorando las crudezas y barbaridades de la guerra primitiva. Al principio de este siglo, la mejora gradual de las condiciones de la guerra, que se venía produciendo desde hacía varios miles de años, cesó de pronto sin causa aparente, y los métodos de guerra volvieron, en el espacio de cincuenta años, a su original y prístina simplicidad, y, con ella, a la barbarie. Esto se habría puesto de manifiesto de una manera notable si hubiese venido ligado a un endurecimiento de las maneras en general. En la Edad Obscura la guerra en Europa se realizaba con la cruda brutalidad de mil años antes, pero esto no era un fenómeno aislado. Las maneras, en general, estaban brutalizadas.
No hay ningún síntoma — por lo menos hasta el presente — de que asistimos a una regresión de las costumbres al nivel de los primeros tiempos. Por el contrario, en la vida civil, se presta gran atención al trato dado a los criminales, los enfermos, los pobres, los niños y los animales; una atención mayor que nunca hasta ahora en la Historia. La opinión pública se excita rápidamente ante cualquier crueldad. Las condiciones de trabajo de los niños en las minas y en las fábricas, que existían en tiempos tan recientes como los Victorianos, no serían toleradas ahora, o lo serían en todo caso que se tratase de niños pertenecientes a una nación que hubiese estado en el bando derrotado en una guerra y que, por lo tanto, no deben ser mimados. Simultáneamente con la indiferencia que se siente durante las hostilidades ante las matanzas en masa sin consideración de edad o sexo, florece un interés creciente por el respeto a la vida humana. La ejecución de los asesinos más notorios y endurecidos nunca deja de provocar ansiosas discusiones sobre la justificación moral de la pena capital.
Quizás este extraño contraste puede verse aún mejor en relación con la actitud adoptada con respecto a los animales, que, hasta hace muy poco tiempo, eran tratados en todos los países con despiadada dureza. Así, Paul Hentzner, viajero alemán que visitó Londres en 1598, recuerda que entre los pasa tiempos que se ofrecían a los visitantes de la capital de la reina Isabel, figuraba el espectáculo del oso al cual habían cegado, y que, atado a un poste, era muerto a palos por los chicos jóvenes. Se limita a recordar, sin comentarios, esta manera de pasar de tarde y, por lo tanto, es lógico pensar que se podrían ver espectáculos en su propia ciudad natal de Renania y probablemente también por toda Europa. Tampoco le llamó la atención, como extranjero, que el mismo público que disfrutaba con este espectáculo, constituyese el auditorio de las obras de Shakespeare. El apaleamiento de osos y toros, y las peleas de gallos siguieron floreciendo en Inglaterra hasta el comienzo del reinado de la reina Victoria.
Por razones que no son del caso exponer aquí, las maneras sufrieron un descenso general en Inglaterra durante los reinados de los dos primeros Jorges, como testimonian las pinturas de Hogart. Pero, cosa curiosa, este descenso coincidió con una notable mejora de la conducta de los combatientes en la guerra, si se la compara con la que era habitual hasta finales del siglo anterior. En 1770 esta mejora había llegado tan lejos que el conde de Guibert se sintió movido a escribir lo siguiente:
«Hoy, toda Europa está civilizada. Las guerras se han hecho menos crueles. No se derrama sangre, salvo en combate; los prisioneros son respetados; ya no se destruyen las ciudades; los campos no son arrasados; a los pueblos conquistados sólo se los obliga a pagar cierta clase de contribuciones que con frecuencia son menores que los impuestos que tenían que pagar a su propio soberano.»
Este cuadro parecerá fantástico e irreal a los lectores de hoy, mientras no estudien y contrasten los detalles de una guerra del siglo xviii, tal como la Guerra de los Siete Años (1756-63), primero con los acontecimientos de una guerra del siglo anterior, como la de los Treinta Años, y luego con lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial de 1939-45. En las guerras del siglo xviii nada puede encontrarse comparable, de un lado, a las matanzas de Magdeburgo o Drogheda y, de otro, al bombardeo de Dresden.
Sin embargo, difícilmente podrían calificarse de suaves las maneras en general, en la época en que el conde de Guibert se complace en describir los métodos de guerra de su tiempo, según hemos citado anteriormente. Todavía se aplicaban la muerte y la tortura por muchos delitos, y, en particular, el quebrantamiento en la rueda, en Francia y en muchas partes de Europa. En Inglaterra había más de doscientos delitos capitales y, aunque la muerte por tortura no era aplicada por delitos cometidos en la vida civil, la disciplina en el Ejército y la Marina era mantenida con sentencias que ordenaban azotes, que equivalían a penas capitales, ejecutadas con gran severidad hasta la muerte por agotamiento.
Respecto a la manera que tenían de tratar el delito de alta traición los contemporáneos del conde de Guibert, tenemos que hacer referencia a los detalles completos de la ejecución pública de Damiens en París, en 1757, y de Anckarstrom en Estocolmo, en 1792. Conviene señalar que muchas personas que seguían la moda, fueron de Inglaterra a París, única y exclusivamente para presenciar el terrible fin del joven idiota que había tratado de apuñalar a Luis xv con un cortaplumas, y probablemente disfrutaron con aquel espectáculo. Es bastante dudoso que muchos de los que lanzaron una lluvia de potentes explosivos y bombas de fósforo sobre los refugiados apiñados en Dresden, en la noche del 13 de febrero de 1945, hubiesen podido resistir más de cinco minutos, acomodados en un asiento de primera fila en la Plaza de la Grève, durante la ejecución de Damiens, en 1757. Si reconocemos que el cortar y hacer trozos un cuerpo en público, las tenazas al rojo, el aceite hirviendo y el despedazamiento de un hombre atado a dos caballos salvajes eran más espectaculares y que, por lo tanto, resultaban mucho más excitantes para los nervios, los dos incidentes citados anteriormente no son comparables en horror. Además, las víctimas, en uno de los casos — más de 200.000 hombres, mujeres y niños indefensos — no eran culpables de delito personal de ninguna clase, mientras que en el otro caso, Damiens había hecho, por lo menos, algo que no se debía hacer, aunque fuese con un cortaplumas.
Sea como fuere, resulta indiscutible que ha tenido lugar un súbito y profundo cambio en la manera de hacer la guerra desde el comienzo de este siglo.
Un cambio tan súbito y tan profundo, y que se manifiesta de manera tan clara y de tantos modos distintos, tiene seguramente que ser una lógica consecuencia de causas que, mediante la investigación, será posible descubrir y examinar.
|
|