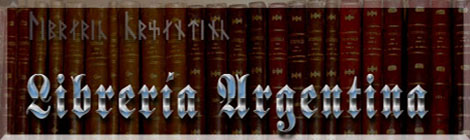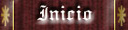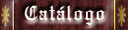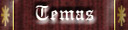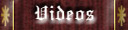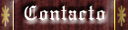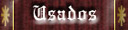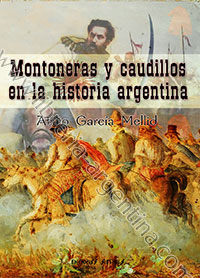Montoneras y caudillos en la historia argentina
Atilio García Mellid |
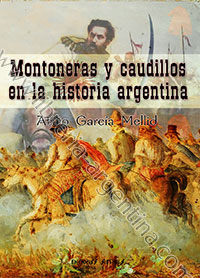
164 páginas
medidas: 14,5 x 20 cm.
Ediciones Sieghels
2021, Argentina
tapa: blanda
Precio para Argentina: 730 pesos
|
|
Atilio García Mellid, uno de los grandes historiadores olvidados de Argentina, presenta en "Montoneras y caudillos en la historia argentina" el problema de la formación de la conciencia histórica nacional desde tres aspectos, el jurídico, el histórico y el político.
Desde el punto de vista del Derecho nos encontramos con el problema de querer aplicar formas ajenas al genio nacional, dar preminencia a la forma por sobre la sustancia, de modo que el estatuto jurídico traba nuestra liberación integral, creando una oposición entre ley y libertad. El derecho, en cuanto forma, debe corresponder al presupuesto espiritual del pueblo a que se lo destina, en cuyo caso la tradición lo dota de validez y vigencia. Emergen así como natural expansión de las reglas sociales que se ha dado la colectividad. Pretender animar formas de derecho en oposición a los fines específicos de la sociedad ha sido el programa de los “doctrinarios” argentinos — desde Rivadavia hasta los actuales representantes de la “ilustración” —, posponiendo la hegemonía de los principios auténticos, en los que se define la argentinidad.
Fue en el período llamado de “la anarquía” y el caudillismo, en el que las fuerzas primarias del substractum social se rebelaron contra la legalidad postiza y dieron expansión a tendencias instintivas y a modalidades éticas que permanecen intangibles en el alma de los argentinos. Estos conflictos, bien mirados, no son sino un producto directo del colonialismo.
Los “historiadores” no han ensayado explicar nuestras luchas civiles siguiendo este camino. Han preferido aplicar el patrón foráneo — de “civilización o barbarie” — cayendo en la grosera conclusión de que “la ley” (es decir: el derecho formalista y exótico) ha tendido a dominar el desborde de los elementos primitivos (es decir: el de nuestros valores humanos).
En el presente ensayo, hombres y episodios cobran una luz diferente. Se retraen las cosas a su exacta significación. La presunción de que puede explicarse históricamente la dinámica social, con prescindencia de las tendencias instintivas y de las valoraciones éticas que configuran el proceso formativo de una sociedad, es intención descabellada de falsos mentores, más atentos a los fines políticos de sus especulaciones que a la simple enumeración de la verdad.
La historia, así concebida, es la única que puede ofrecernos una imagen coherente, una estructura de totalidad de la vida de un pueblo. Tal tipo de historia es casi desconocido entre nosotros; las “corrientes ilustradas”, sometidas a presupuestos intelectuales extraños, han desdeñado la experiencia de los hechos y se han negado a profundizar el sistema de nuestros valores. En cuanto a los hechos, han ocultado maliciosamente los documentos que podían esclarecer la verdad; en lo que respecta a los valores, se han limitado a ignorarles, porque tal es el pecado que carga toda formación mental exótica, que vive para lo lejano.
De aquí la falsedad intrínseca de que adolecen nuestros manuales y —lo que es aún más grave — la carencia en que nos encontramos de un sistema propio de ideas para precisar “las formas intelectuales individualizadoras” de nuestra fisonomía nacional.
García Mellid, por lo tanto, promueve una revaluación de los hechos y una restauración de los valores, que nos acerque a la justa discriminación de la verdadera substancia histórica argentina, individual y peculiar, en que se manifiesta nuestro ser colectivo. Para hacerlo, se ha limitado a trazar en grandes bloques la lucha de nuestro pueblo en defensa de sus valores auténticos y contra las formas carentes de eficacia con que se lo ha querido sojuzgar.
En la Argentina, todo lo que cuenta y vale ha surgido del pueblo. La montonera es el símbolo de las ardientes aspiraciones populares; el caudillo es la personificación de los anhelos colectivos: su intérprete y sostén.
El presente ensayo incluye, asimismo, una dimensión política, pues aspira a proporcionar una explicación coherente del fenómeno del surgimiento del peronismo, ante el cual naufragan todas las teorías construidas por la falsa y presuntuosa erudición. Según Mellid, tal emergencia constituye el reencuentro de la substancia ideal en que puede fundarse nuestra vida. El pueblo habría retomado el rumbo de Mayo, asumido otra vez la responsabilidad de su destino, y se ha ubicado de nuevo en la única tradición que le pertenece: la de la montonera y el caudillo. |
ÍNDICE
Prólogo9
La montonera federal
I.- La ley y la libertad24
II.- Bolívar y Santander28
III.- Las invasiones inglesas33
IV.- La oligarquía rivadaviana37
V.- Caudillos y montoneras44
VI.- Los tiempos de Rosas50
La montonera “ilustrada”
I.- Urquiza y la “ilustración”66
II.- La ley proscribe al pueblo72
III.- Triunfo de los “principios formales”76
IV.- Despotismo de la “legalidad”81
V.- Degüello del Chacho85
VI.- ‘‘La conquista del desierto”103
VII.- Auge material y “progresismo”106
VIII.- El 90 y su caudillo109
IX.- La oligarquía y el “régimen”112
La montonera radical
I.- Hipólito Irigoyen118
II.- La mentalidad oligárquica122
III.- La acusación de “inferioridad”126
IV.- Las reservas del pueblo131
V.- La realidad argentina135
VI.- La mística y el mito138
VII.- El pueblo sin caudillos140
La montonera social
I.- La voz histórica144
II.- Nuestra efectiva tradición146
III.- El Coronel Perón150
IV.- “El metal humano del pueblo”154
V.- La nacionalidad en marcha159
|
PRÓLOGO
El presente ensayo abarca tres aspectos de un único problema: el de la formación de la conciencia histórica nacional. Aunque sus elementos aparecen entremezclados, no es difícil delimitar sus zonas respectivas, en lo que tienen de jurídico, de histórico o de político. Si bien es verdad que, cuando se quiere enunciar una teoría de la actividad social, tales sectores son inseparables, entre nosotros se los ha venido situando como capas independientes, y muchas veces antagónicas, lo que denuncia la incertidumbre con que se ha pretendido configurar nuestra vida.
La raíz que determina esta falacia mental, proviene de que antes hemos propendido a instituir las reglas formales que a captar las substancias ideales. Desde el punto de vista del derecho, pues, nos enfrentamos con categorías sin contenido, que es tanto como decir que no cuentan para la efectiva consumación de nuestros fines humanos. La inversión del proceso, en este caso, es una exigencia perentoria que han asumido los elementos populares, con la activa resistencia de aquellos que, en nombre de privilegios abusivos, aspiran a mantener incólume el estatuto jurídico que traba nuestra liberación integral.
La oposición de la ley y la libertad, que aquí sustentamos, no constituye tesis original sino en su aplicación al proceso histórico argentino; su admisión pertenece a los más modernos tratadistas del derecho, entre los cuales, el ilustre rector de la Universidad de Santiago de Compostela, doctor Luis Legaz y Lacambra, figura de manera prominente. El conflicto suscitado por el formalismo jurídico, en tanto tiende a estratificar en fórmulas rígidas la espontánea naturaleza de los pueblos, ha merecido su particular consideración, explicándose la hostilidad que manifiestan hacia el derecho mismo, importantes sectores de la comunidad. El “homo juridicus” no quiere ceder en su doctrinarismo y así se producen las graves crisis en que se resquebraja todo el edificio del derecho positivo. Para Legaz y Lacambra, este tipo de “homo juridicus” ha influido en la crisis de la cultura que afronta la presente civilización. “Nuestro homo juridicus — escribe —, flor de una cultura decadente, porque ha perdido la fe en sus propios supuestos espirituales, es el jurista que encubre bajo la invocación constante y exclusiva a la legalidad y el Derecho sus intereses políticos, coincidentes con los de un liberalismo formal sin esencias liberales...” No podría apelarse a pintura más realista, para definir nuestro “liberalismo oligárquico”, en el que se origina y sostiene la “ilustración argentina”.
Es evidente que el derecho, en cuanto forma, no queda condenado cuando las formas corresponden al presupuesto espiritual del pueblo a que se las destina, en cuyo caso la tradición las dota de validez y vigencia. No emergen, en tal situación, como cárcel inane, sino como natural expansión de las reglas sociales que se ha dado la colectividad. El propio Legaz nos previene: “Cuando el formulismo tiene un punto de arranque sólido en el modo de ser de un pueblo, su subsistencia puede significar algo así como el imperio de la razón histórica frente al de un intelecto abstracto y disolvente de las realidades vitales. El progreso es imposible sin la continuidad histórica, que anuda estrechamente el presente con el pasado”.
La oposición, pues, queda radicada entre los valores substanciales y las meras categorías enunciativas. La realización de aquéllos, es el fin de la sociedad; de donde cabe deducir que el supuesto jurídico es un epifenómeno de la cultura y, como tal, no puede funcionar con abstracción de los móviles axiológicos en que se instituye y fundamenta la comunidad histórica y cultural. Desembocamos así en una estimativa de valor, de acuerdo a la teoría de los valores, a cuya indagación y esclarecimiento se consagra la zona más novedosa de, la filosofía contemporánea. El notable sociólogo R. M. MacIver, advierte que “todo factor orgánico y físico queda integrado en un valor”, de donde deduce que “toda sociedad depende del reconocimiento de hechos como valores”. Resulta pueril, por lo tanto, querer contraponer la forma a la substancia, que tal cosa representa la tentativa de animar formas de derecho en oposición a los fines específicos de la sociedad. Con sólo decir que no ha sido otro el programa de los “doctrinarios” argentinos — desde Rivadavia hasta los actuales representantes de la “ilustración” —, se advierte la dura empresa que han debido y deben asumir los elementos tradicionales, para restablecer la hegemonía de los principios auténticos, en los que se define la argentinidad.
Pero — el propio MacIver lo dice — “no se puede tener interés en la sociedad si no nos interesa precisamente por su cumplimiento de valores humanos” De esta manera, la finalidad del derecho queda radicada en su utilidad para la vida; vale decir: en que sirva al mismo tiempo a la justicia y a la libertad. ¡La incongruencia de nuestro “legalismo”reside, justamente, en que vive para su propio aparato legal, despreciando los “valores humanos” que escapan a sus genéricos enunciados. El pueblo ha reaccionado siempre contra esta insolubilidad del dispositivo jurídico argentino y se ha pronunciado por la ley simple de sus libertades, las que, al carecer de apropiada canalización legal, aparecen muy habitualmente como bárbaras y desordenadas. La masa, que actúa por intuiciones y que carece, por lo tanto, de enfoque conceptual para dirimir la cuestión, una vez que ha advertido la inoperancia del sistema legal vigente, decreta el virtual fracaso de toda estructura de derecho, confundiendo, a su vez, los entes formales y las substancias ideales, con lo que la sociedad se precipita en un verdadero caos regenerador. Tal fue lo acontecido entre nosotros, en el período llamado de “la anarquía” y el caudillismo, en el que las fuerzas primarias del substractum social se rebelaron contra la legalidad postiza y dieron expansión a tendencias instintivas y a modalidades éticas — de libre convivencia y de llana equidad —, que permanecen intangibles en el alma de los argentinos.
Estos conflictos — como todos los que afectan a nuestra vida —, bien mirados no son sino un producto directo del colonialismo. Las fórmulas abstractas que conspiran contra la libre manifestación de nuestro genio, no lo son tanto por su juridicidad formal cuanto por su inadaptabilidad substantiva. Originarias de una realidad distinta, no tienen en cuenta nuestro clima social ni las tendencias espontáneas de nuestros pobladores. Se oponen a la tradición y tienden a la servidumbre.
Los “historiadores” no han ensayado explicar nuestras luchas civiles siguiendo este camino. Han preferido aplicar el patrón foráneo — de “civilización o barbarie” — cayendo en la grosera conclusión de que “la ley” (es decir: el derecho formalista y exótico) ha tendido a dominar el desborde de los elementos primitivos (es decir: el de nuestros valores humanos). Han animado así una ley histórica asociológica, en la que todas las frustraciones tienen preeminencia, condenándose a las formas propias de nuestra espiritualidad. Tamaño desatino ha dado por resultado la consagración de un método histórico, que desorienta a las nuevas generaciones y torna imposibles las reivindicaciones del pueblo.
En el presente ensayo, hombres y episodios cobran una luz diferente. Se retraen las cosas a su exacta significación y se intenta restablecer el vínculo de la historia y la sociología, sin el cual todo insurge espectral y arbitrario. La presunción de que puede explicarse históricamente la dinámica social, con prescindencia de las tendencias instintivas y de las valoraciones éticas que configuran el proceso formativo de una sociedad, es intención descabellada de falsos mentores, más atentos a los fines políticos de sus especulaciones que a la simple enumeración de la verdad.
Hans Freyer ubica magistralmente aquella conexión, cuando señala; “Las formaciones sociales están esencialmente ligadas al tiempo, insertas en el tiempo, históricamente relacionadas. Su conexión sistemática sólo puede ser pensada con adecuación como dialéctica real. Origen de lo posterior en lo anterior, tránsito de lo precedente en lo consiguiente, salto de lo históricamente completo a lo que ocurre en la actualidad— esta esencial estructura de todo lo real tiene que formar el esquema de la construcción del sistema sociológico”. La historia así concebida, es la única que puede ofrecernos una imagen coherente, una estructura de totalidad de la vida de un pueblo. Tal tipo de historia es casi desconocido entre nosotros; las “corrientes ilustradas”, sometidas a presupuestos intelectuales extraños, han desdeñado la experiencia de los hechos y se han negado a profundizar el sistema de nuestros valores. En cuanto a aquéllos, han ocultado maliciosamente los documentos que podían esclarecer la verdad; en lo que respecta a éstos, se han limitado a ignorarles, porque tal es el pecado que carga toda formación mental exótica, que vive para lo lejano y mucre en lo propio y natural.
Para advertir en toda su mendacidad la obra de nuestros “historiadores”, basta ubicar en su sentido estricto el verdadero problema de la historia. Su misión consiste en desentrañar el sistema de valores que caracteriza al suceder singular, en su peculiaridad e individualidad, según la feliz aportación de Rickert. Al exponer, el filósofo germano, su teoría del saber histórico, aconseja, “partiendo del propósito científico de la historia, que consiste en la exposición del curso singular e individual de una realidad, llegar a la inteligencia de las formas intelectuales individualizadoras que la historia emplea como medios necesarios para la consecución de aquel fin”. Nuestros narradores de episodios, sometidos al cartabón de una economía intelectual disgregadora, no se han hallado en aptitud espiritual de captar el curso singular e individual de nuestra realidad, viéndose impelidos a desechar los legítimos materiales en que la misma podía animarse. Han sido, en consecuencia, espectadores de un acaecer peculiarísimo, cuya peculiaridad, por ello mismo, escapaba al miraje languidecente de sus pupilas extraviadas. De aquí la falsedad intrínseca de que adolecen nuestros manuales y —lo que es aún más grave — la carencia en que nos encontramos de un sistema propio de ideas para precisar “las formas intelectuales individualizadoras” de nuestra fisonomía nacional.
Si queremos arribar a una conceptuación adecuada de lo histórico en la Argentina, no podemos sino atenernos al método lógico — formal y material — que Rickert propone, en cuanto otorga validez histórica únicamente a los elementos esenciales que definen una individualidad. Si agregamos que las “esencias” se manifiestan, invariablemente, en una tabla de valores, advertimos qué lejos nos encontramos de los interesados balbuceos retóricos en que se prodigan nuestros mentores oficiales. El simple mundo de los hechos, la cruda realidad, no es el objeto de la historia. “Entre la inabarcable multitud de los objetos individuales — escribe Rickert —es decir, diferentes todos unos de otros, fíjase el historiador en aquellos solamente que, en su peculiaridad individual, o encarnan valores culturales o están en relación con éstos; luego de la inabarcable multitud que cada objeto singular le ofrece en su diversidad, elige de nuevo el historiador sólo aquellos rasgos en donde reside su significación para el desarrollo de la cultura, y en estos rasgos consiste la individualidad histórica, a diferencia de la mera diversidad”. ¿Es que ha intentado tal cosa alguno de nuestros “historiadores”? Su idea del “progreso” — tomado como proceso mecánico, sin intervención alguna de la espiritualidad —, los ha identificado, en todo caso, con las formas universales de la civilización; pero han dejado afuera de su catalejo todo el vasto organismo de sentimientos, ideas y creencias en que se manifiesta la cultura, que es la elaboración original y peculiar de las esencias en que se define la categoría ontológica de la comunidad.
Por nuestra parte, hemos preferido atender a las estructuras culturales del desenvolvimiento nacional, desdeñando el signo “civilizador,, de aquellos mentores. Nuestro esquema, en consecuencia, contrasta con las difundidas versiones del pasado, tanto en lo conceptual como en lo sistemático, promoviendo una revaluación de los hechos y una restauración de los valores, que nos acerque a la justa discriminación de la verdadera substancia histórica argentina, individual y peculiar, en que se manifiesta nuestro ser colectivo. Para hacerlo, nos hemos limitado a trazar en grandes bloques la lucha de nuestro pueblo en defensa de sus valores auténticos y contra las formas carentes de eficacia con que se lo ha querido sojuzgar. Los documentos a que debimos recurrir han tenido publicidad anterior, en libros modestos y en folletos de no fácil hallazgo, cuya proscripción ha decretado el “liberalismo oligárquico”, respondiendo a planes preconcebidos, pues solamente así puede seguir prosperando la leyenda de que el pueblo ha representado y representa la barbarie, el atraso y la inferioridad.
La verdad es muy otra, por cierto, y no dudamos que la hora es propicia para iniciar la condigna rectificación. En la Argentina, todo lo que cuenta y vale ha surgido del pueblo. La montonera es el símbolo de las ardientes aspiraciones populares; el caudillo es la personificación de los anhelos colectivos: su intérprete y sostén. Entre aquélla y éste queda configurada nuestra democracia: la democracia histórica argentina, en la que radica nuestra soberanía y se define nuestra peculiaridad.
Nuestro ensayo incluye, asimismo, una dimensión política, pues aspira a proporcionar una explicación coherente de fenómenos actuales, ante los cuales naufragan todas las teorías construidas por la falsa y presuntuosa erudición. A través del rápido estudio que ofrecemos, aparece el presente en su entronque con el pasado, como una derivación natural de tendencias espontáneas que no han podido ser anuladas, no obstante la terrible presión de los doctrinarios infecundos, que desde 1852 gravitan de manera decisiva en el desenvolvimiento de la conciencia nacional.
El reciente triunfo comicial de las fuerzas populares, aparece como un fenómeno inexplicable para las “clases ilustradas”, que rinden vasallaje a las fórmulas jurídicas y al método histórico (inesenciales aquéllas e inauténtico éste) que antes hemos descripto. Dentro de los cuadros mentales del “liberalismo oligárquico”, en los que no tienen cabida las “realidades vitales” ni se busca precisar “las fórmulas intelectuales individualizadoras” de lo histórico-nacional, es lógica la sorpresa que ha suscitado la victoria del pueblo. Ella representa el desmoronamiento del paciente edificio que habían levantado para establecer entre nosotros el derecho sin substancia y la historia sin “acaecer singular”.
Sin embargo, tal victoria constituye, por sobre toda otra cosa, el re-encuentro de la substancia ideal en que puede fundarse nuestra vida. El pueblo ha retomado el rumbo de Mayo, ha asumido otra vez la responsabilidad de su destino, se ha ubicado de nuevo en la única tradición que le pertenece: la de la montonera y el caudillo. Lo jurídico y lo histórico confluyen en esa corriente, en la que se expresan la peculiaridad y la individualidad del ser argentino. Lo que escapa a ese marco, pertenece a la erudición jurídica de calco o a la ilustración histórica importada, pero no tiene afinidad alguna con lo que fuimos, lo que aspiramos a ser y lo que seremos necesariamente en el futuro.
Es claro que el dispositivo “formal” será seriamente afectado por esta victoria. Una vez más volverán a predominar las tendencias ingenuas y los ensayos desordenados, alguno de los cuales ofrecerá, en sus aspectos exteriores, cierta tosquedad risueña o “bárbara” naturalidad. Los dueños de “las formas”, los inflexibles fiscales de la legalidad”, se agitarán en defensa de las “normas institucionales” y lanzarán comentarios jocosos para ridiculizar a los propugnadores de un sistema simple, efectivo y patriarcal, que ampare realmente los derechos del pueblo. Las gentes humildes, sin embargo, se sentirán protegidas por un régimen de abierta convivencia y de auténtica seguridad, despreocupándose de las lesiones que pueda sufrir el teoricismo “legalista”, cuyas garantías y derechos no alcanzaron jamás a los modestos obreros de la grandeza nacional. El país aspira a liquidar el presupuesto de las libertades teóricas y a impulsar algunas pocas conquistas efectivas. En orden a las libertades genuinas, los pueblos no se conforman con la dialéctica de las doctrinas, sino con la evidencia de su marcha constante y progresista.
Ya empiezan a producirse episodios, en cuya llaneza puede encontrarse el símbolo de los nuevos tiempos que vive la República. Uno reciente, quedará estampado en el libro de la historia nacional, como la expresión más conmovedora de la afinidad sin rodeos que vincula al legislador de nuevo tipo y a la comunidad humana de que ha surgido. En una humildísima comarca de Santiago del Estero — Vaca Huañuna —, 300 familias veían languidecer ganados y sembradíos, por carencia de agua. Hace tres años fue taponada la toma del canal conductor que se nutría en el río Salado y, desde entonces, el expedienteo abusivo y la legislación frustránea malograron todo propósito de reparación. Ahora, cuando las legítimas inquietudes populares han encontrado cauce y refugio, un diputado provincial — D. Braulio Pereira —, supo recoger la angustia inescuchada de los campesinos. Ante la población reunida en asamblea — verdadera ágora de la soberanía —, redactó y firmó este expresivo documento: “Invocando a Dios Todopoderoso, que les da derecho a la vida digna de argentinos a los pobladores de Vaca Huañuna y ante la necesidad imperiosa que tienen de llevar agua para regar sus sementeras y procurar la subsistencia de más de 300 familias, yo, Braulio Pereira, en mi carácter de diputado provincial, representante legítimo del pueblo que trabaja constantemente y que sufre por falta de justicia social, les autorizo a poner un sifón de portland y atravesar el bordo o dique de contención del río Salado, con el fin de llevar el liquido elemento provisoriamente, entretanto el gobierno nacional o provincial, manden construir la compuerta reiteradamente solicitada. Me responsabilizo por este hecho que no perjudicará a nadie y desde ya asumo la defensa de los derechos de esta población para hacerlos valer ante los poderes públicos..
Los corderos de Dios han encontrado “de nuevo su ruta de salvación y de esperanza. Como en los viejos tiempos de montoneros y caudillos, en los que el signo patriarcal flotaba sobre todas las cosas, la soberanía vuelve a ser más importante que la legalidad y la Justicia se sobrepone a la ley, al formalismo abstracto, a las complicadas fórmulas intelectuales. ..
Nueva montonera de fecundos ideales se perfila en el horizonte de la patria. Un caudillo la guía, porque ha sabido interpretar sus simples aspiraciones y sus límpidos sueños. La tierra y el hombre posan en su alma y se traducen en su palabra; dice así: “El canto de los braceros, de esos centenares de miles de trabajadores anónimos y esforzados, de los que nadie se había acordado hasta ayer, puebla en estos momentos la tierra redimida”. ¡Redimida de la ley infecunda, de la historia falsa, de la negación de la libertad!
|
|