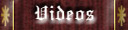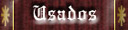Mis ideas políticas
Charles Maurras
|

284 páginas
medidas: 14,5 x 20 cm.
Ediciones Sieghels
2023, Argentina
tapa: blanda
Precio para Argentina: 7680 pesos
|
|
Clásico en poesia, nacionalista, monárquico y antiparlamentarista en política, positivista en filosofía, Charles Maurras conmovió a la polítiea francesa de su tiemp0 e influyó notablemente sobre una generación que, tanto en su patria como fuera de ella, tuvo gran peso intelectualy variada suerte política.
Las múltiples facetas de su personalidad se reúnen en la figura de pensador político. Su voluminosa obra se encuentra dispersa en libros, revistas, periódicos, panfletos, declaraciones, con los que jalonara su combativa existencia. Pierre Chardon encaró la ímproba tarea de reunir lo esencial en un volumen que condensara el pensamiento de Maurras: Mis ideas politicas es logrado fruto de ese esfuerzo que agradara tanto al mismo Maurras como para que escribiera para él una introduceión, La política natural, hoy considerada fundamental para la comprensión de su pensamiento.
Las ideas de Charles Maurras, sumamente polémicas sin duda, han adquirido a través del tiempo una importancia distinta a la que tuvieran en un primer momento. Hoy Maurras es un clásico del pensamiento político, un clásico que Continúa y enriquece a una tradición, y cuya obra configura un momento excepcional en el desarrollo de la teoría politica.
|
ÍNDICE
Prefacio: La política natural11
I.- La desigualdad protectora11
II.- Libertad mas necesidad16
III.- Herencia y voluntad24
IV.- De la voluntad política pura39
V.- La cuestión obrera y la democracia social43
VI.- ¿Adónde van los franceses?65
Conclusión: La naturaleza y el hombre80
I.- El hombre85
Si el hombre es enemigo del hombre o su amigo85
Naturaleza y fortuna96
Naturaleza y razón98
II.- Principios103
La verdad103
La fuerza106
El orden107
La autoridad109
Naturaleza de la autoridad109
Las condiciones de la autoridad verdadera: La educación de los jefes112
Ejercicio de la autoridad: El poder116
La libertad117
El derecho y la ley119
Precisiones acerca de la naturaleza de la ley122
La propiedad124
La herencia125
Deber de la herencia127
La tradición128
III.- La civilización129
¿Qué es la civilización?129
El hombre es un heredero129
El progreso139
¿Qué encierra la idea de progreso?141
IV.- La ciencia política147
Ante todo, política147
De la biología a la política147
Las leyes151
El empirismo organizador156
La historia157
La constante humana enseñada por la historia158
La sociedad159
Condiciones de vida de la sociedad159
El mito igualdad160
La asociación: hecho de naturaleza160
El Estado165
La razón de Estado167
Distinciones entre la moral y la política167
Del gobierno170
Organizar170
Del vicio de la discusión171
Generosidad de la potencia172
La acción173
Conocimiento y utilización del interés173
El dinero175
Soberanía175
La opinión176
La guerra y la paz177
V.- La democracia181
Nacimiento de la democracia: El liberalismo181
Consecuencias del liberalismo181
1° El espíritu revolucionario181
La apelación al extranjero183
2° La anarquía184
La vanidad de la anarquía184
Reinado de la democracia186
La democracia no se puede organizar188
En poder del dinero190
La elección: medio de gobierno democrático192
Del sufragio universal192
El sufragio universal es conservador194
El Estado democrático: la República Francesa195
La maquina de hacer mal195
El gobierno de las cosas197
La República es una oligarquía198
El parlamentarismo199
La inestabilidad obligatoria199
Ausencia de espíritu nacional200
El parlamentarismo puro o el reinado del dinero201
La República democrática y parlamentaria “es” la centralización202
Consecuencias directas de la centralización; 203
I. El intermediario203
II. La burocracia: la proliferación de los funcionarios205
III. El estatismo207
Límites de la justicia en la República208
Los Partidos209
Naturaleza de los partidos209
El viejo partido republicano212
El procedimiento no varía.215
El partido Liberal216
El partido Radical217
El Partido Socialista219
El Partido Comunista221
Conclusión: del radicalismo al comunismo. Diferencias débiles o nulas222
VI.- Las cuestiones sociales227
La economía227
El orden económico es el orden de la naturaleza227
Relaciones de lo económico y lo político228
La cuestión económica y las leyes sociales229
Las clases231
La clase y el individuo233
La verdad histórica sobre las clases234
El conflicto social236
El campesino238
Cómo es destruida la propiedad240
El obrero241
La organización del trabajo: Corporación y sindicalismo246
La Corporación246
Del sindicalismo248
VII.- Retorno a las cosas vivientes251
Francia y los franceses251
La patria252
La patria: hecho de naturaleza252
El egoísmo patriótico255
La Nación256
El hombre y su nacionalidad258
El nacionalismo260
Patriotismo y nacionalismo: definiciones261
El gobierno de Francia262
De la aristocracia262
Las condiciones geográficas264
El Imperio, nacido de la revolución266
De la dictadura: Dictador y Rey269
El nacionalismo integral: La Monarquía270
El nacionalismo integral270
La Monarquía272
El mal menor, la posibilidad del bien273
Herencia y autoridad277
El Rey279 |
Prefacio: La política natural
MI.- La desigualdad protectora
El pollito rompe la cáscara del huevo y se echa a correr.
Poca cosa le falta para exclamar: “Soy libre”... Pero ¿y el hombrecillo?
Al recién nacido le falta todo. Mucho antes de correr necesita ser sacado de su madre, lavado, envuelto, alimentado. Antes de estar instruido para dar los primeros pasos, decir las primeras palabras, debe ser guardado de riesgos mortales. El escaso instinto que tiene es impotente para procurarle los cuidados necesarios, es preciso que los reciba, bien ordenados, de otro.
Ha nacido. Su voluntad no nació, ni su acción propiamente dicha. No ha dicho Yo ni Mi, y está muy lejos de hacerlo, cuando un círculo de rápidas acciones obsequiosas se ha dibujado en tomo de él. El hombrecillo casi inerte, que perecería si afrontase la naturaleza brutal, es recibido en el recinto de otra naturaleza solícita, clemente y humana: no vive sino porque es su pequeño ciudadano.
Su existencia ha comenzado por esta afluencia de servicios exteriores gratuitos. Su cuenta se abre con liberalidades que aprovecha sin haber podido merecerlas, ni siquiera ayudarlas con un ruego; no pudo pedirlas ni desearlas; sus necesidades todavía no le fueron reveladas. Años pasarán antes que la memoria y la razón adquiridas vengan a proponerle ningún débito compensador. Sin embargo, en el primer minuto del primer día, cuando toda vida personal es muy extraña a su cuerpo, que se asemeja al de una bestezuela, atrae y concreta las fatigas de un grupo del que depende tanto como de su madre cuando estaba encerrado en su seno.
Esta actividad social tiene, pues, como primer carácter, el de no comportar ningún grado de reciprocidad. Ella es de sentido único, y proviene de un mismo término. En cuanto al término que el niño significa, es mudo, infans, y está desprovisto de libertad como de poder; el grupo en que participa está perfectamente puro de toda igualdad: ningún pacto posible, nada que se asemeje a un contrato. Para esos acuerdos morales se requieren dos. La moral de uno de ellos aún no existe.
No se podría registrarlo en términos demasiado formales, ni admirar demasiado ese espectáculo de autoridad pura, ese paisaje de jerarquía absolutamente definida.
Así, y no de otra manera, se configura en su primer rasgo el rudimento de la sociedad de los hombres.
La naturaleza de este principio se define tan luminosamente que en seguida resulta esta grave consecuencia, irresistible, a saber que nadie se engañó tanto como la filosofía de los “inmortales principios” cuando describió los comienzos de la sociedad humana como el fruto de convenciones entre mocetones tan bien formados como llenos de vida consciente y libre, obrando en perfecta igualdad, casi pares si no pares, y casi contratantes, para concluir este o aquel abandono de una parte de sus “derechos” con el expreso propósito de garantizar el respeto de los ajenos.
Los hechos hacen añicos y polvo esos ensueños. Su Libertad es imaginaria, su Igualdad postiza. Las cosas no ocurren así, no preparan nada que se le asemeje, y presentándose de modo muy diverso, el tipo regular de todo lo que se desarrollará a continuación es esencialmente contrario a aquél. Todo evoluciona y evolucionará, obra y obrará, decide y decidirá, procede y procederá por acciones de autoridad y desigualdad, contradiciendo en ángulo recto la grotesca hipótesis liberal y democrática.
Supongamos que no sea así y que la hipótesis igualitaria tenga la menor apariencia. Imaginemos, por imposible, al hombrecillo de una hora o de un día, acogido, como lo quisiera la Doctrina, por el coro de sus pares, compuesto de niños de una hora o de un día. ¿Qué harán en torno de él? ¿Qué servicio le prestarán? Si se quiere que sobreviva, que ese pigmeo sin fuerzas esté rodeado de gigantes, cuyas fuerzas se emplean en su favor sin su control, según el gusto de ellos, según el corazón de ellos, con toda arbitrariedad, al solo fin de impedirle perecer, se precisa de necesidad absoluta: Desigualdad sin medida y Necesidad sin reserva, que son las dos leyes tutelares cuyo genio y poder debe soportar para su salvación.
No es sino mediante este Orden “diferencial como todos los órdenes” que el hombrecillo podrá realizar este tipo ideal del progreso: El crecimiento de su cuerpo y de su espíritu.
Crecerá en virtud de esas desigualdades necesarias.
El modo de llegada del hombrecillo, los seres que lo esperan y la acogida que le dan, sitúan el advenimiento de la vida socia muy aquende la aparición del menor acto de voluntad. Las raíces del fenómeno tocan las profundidades de la física misteriosa.
Solamente que (y este nuevo punto importa más tal vez que el primero) aquella Física árquica y jerárquica no tiene ninguna ferocidad. ¡Muy al contrario! Benigna y dulce, caritativa y generosa, ella no muestra ningún espíritu de antagonismo entre aquellos que pone en comunión: si no hubo ni sombra de un tratado de paz, es en primer lugar porque no hubo el menor indicio de guerra, de lucha por la vida entre el recién llegado y quienes lo recibían: es una ayuda mutua para la vida, ofrecida por la naturaleza al pequeño huésped desnudo, hambriento, lloroso, que no tiene siquiera en la boca un óbolo que le pague su bienvenida. La Naturaleza no se ocupa sino en socorrerlo. El llora y ella lo acaricia y lo mece esforzándose por hacerlo sonreír.
En un mundo donde las multitudes dolientes elevan a grandes clamores reivindicaciones mínimas, que aquellos que las escuchan no dejan de calificar de calamidades máximas —en este mundo donde se supone que todo debe surgir de la contradicción entre ciegos intereses y de la batalla de irreducibles egoísmos—', he aquí algo muy distinto y que no se puede considerar como el azar de un encuentro ni como el accidente de una aventura; he aquí la constancia, la regla, y la ley general del primer día: una lluvia de beneficios que cae sobre el recién nacido. Con menosprecio de todo equilibrio jurídico, ¡se lo hace comer sin que haya trabajado! Se lo obliga, sí, se lo obliga a ¡aceptar sin que haya dado! Si las madres responden, es preciso hacer vivir a quien se hizo nacer, su sentimiento no es clasificable entre los duros axiomas de lo Justo, procede del complaciente decreto de una Gracia. O si hay empeño absoluto en hablar de Justicia, ésta se confunde por cierto con el Amor. ¡Así es! Ninguna vida humana conduce su operación primordial corriente sin que se la vea revestir esos adornos de la ternura. Contrariamente a las grandes quejas del poeta romántico, la letra social, que aparece en el hombro desnudo, no está escrita con el hierro. Allí no se ve más que la huella de los besos y de la leche: su fatalidad se revela, hay que reconocer allí el rostro de un favor.
...Pero el hombrecillo crece: sigue en el mismo camino real del mismo beneficio indebido, literalmente indebido; no cesa de recibir. Además de habérsele inculcado una lengua, a veces rica y sabia, con la grave herencia espiritual que ella aporta, una nueva cosecha que él no sembró es recogida día a día: la instrucción, la iniciación y el aprendizaje.
La pura receptividad del estado naciente disminuye a medida que se atenúa la desproporción de fuerzas entre su medio y él; el esfuerzo, ahora posible, le es exigido; la palabra que se le dirige, más grave, puede teñirse de severidad. A las primeras dulzuras que lo originaron, sucede un amor viril, que incita al trabajo, lo prescribe y lo recompensa. La imposición se emplea a veces contra él, pues el hombrecillo, más dócil en un sentido, lo es menos en otro: se ve capaz de defenderse, hasta para resistir a su propio bien. Debe trabajar, y el trabajo puede costarle.
Pero lo que él pone de su parte es largamente compensado por la suma y el valor de nuevas ganancias —cuya cuenta aproximativa no puede establecerse aquí sino a medias.
En efecto, debemos hacer; a un lado lo que el hombrecillo adquiere de más precioso: la educación del carácter y el modelado del corazón. Este capítulo, vasto y complejo, está infestado de tontos, bandidos, desvergonzados que conservan allí cierto margen de sofismas para sostener la baja tesis del niño-rey y del niño-Dios, cuya sublime originalidad sería violada por los padres, extraviada por los maestros, empobrecida o afeada por la educación, mientras que está patente que dicho amaestramiento necesario limita el egoísmo, dulcifica una dureza y una crueldad animales, enfrena locas pasiones y hace elevar así del “pequeño salvaje” al más amable, fresco y encantador de los seres que existan: el adolescente, niña o muchacho, cuando es educado y civilizado. La verdad se ríe de los más enredados sofismas. Mas, puesto que nuestra exposición de los hechos debe demostrar antes que describir, es preferible descuidar una buena parte de los mismos y cortar los excesos de un debate oneroso. Atengámonos a lo indiscutible, a lo que no tiene réplica: nos basta la alta evidencia de la unilateral generosidad que el predecesor otorga al sucesor del espíritu. Ahí, no se supone que el niño pueda comprar con una línea o compensar con un punto el haber inmenso que se le ha comunicado, tal como fue capitalizado por su ascendencia, mucho más pesada en siglos de lo que él tiene en años. Su círculo nutricio así transformado en energía y luz se agranda inmensamente, y nada aparece allí que pueda aún asemejarse a ningún régimen de igualdad contractual. Si se quiere, hay un intercambio. Pero es el de la ignorancia a cambio de la ciencia, el de la inexperiencia de los sentidos, la torpeza de los movimientos, la incultura de los órganos, a cambio de la enseñanza de las artes y de los oficios: don puro y verdadero hecho al niño del proletario como al niño del propietario, regalo común “al becado y al heredero”, pues el más pobre recibe su parte; en un sentido es infinito y no comporta ninguna compensación.
Así alimentado, acrecido, enriquecido y adornado, el hombrecillo tiene entonces mucha razón en tomar conciencia de lo que vale y, si “se ve la punta de la nariz”, estimar a su justo precio las brillantes novedades de que aspira a tomar la iniciativa a su tiempo. Pero hasta que haya dado una prueba, hasta que haya puesto en planta una obra, apenas si puede acceder al feliz contenido de los cuernos de la abundancia que se le ofrecen. Como se tomó el trabajo de nacer, apenas debe tomarse el de cosechar para ingerirlo, el fruto de oro de la palma que el dios desconocido suele depositar a sus pies.
II.- Libertad mas necesidad
Acabado el crecimiento, he aquí un nuevo nacimiento. Del niño sale el adulto. La conciencia, la inteligencia, la voluntad aparecen; al ejercerlas, él es dueño de sí. Le ha llegado su turno de vivir, su yo está en condiciones de devolver a otros yo todo o parte, o más o menos de lo que le fue adjudicado sin ninguna subasta.
Su esfuerzo personal se asemeja al de sus padres, tiende a los mismos fines de eterna melancolía y universal descontento que impulsan a todo mortal al intento de cambiar la faz del mundo, lo que no ocurre jamás sin vértigo ni embriaguez. Los aturdimientos de la acalorada juventud no pueden contribuir mucho a abrirle los ojos sobre la verdad de la vida. Empecemos por fingir que hacemos lo mismo, y sigamos a nuestro joven adulto en el torbellino de esa actividad que el deseo, el ejemplo y sus seducciones anudan, desatan, estimulan y estorban.
El eterno obrero se pone pues a la obra; hace y deshace, arranca y agrega, derriba y reconstruye, a menos que, viajero y mediador, trafique, compre y venda. Así puede entrar en todas las vueltas y revueltas del mundo y la obediencia que lo llevan a experimentar y a veces a conocerse: constante o no consigo mismo, fiel o no hacia otro, no puede por menos de medir la altura de sus hermanos, superiores o inferiores, sobrepasándolos, sobrepasado por ellos, según su valor o su fortuna, pero hallando muy pocos iguales aunque le sea usual, cómodo y cortés hacer y decir como si todos lo fueran.
Aquello que puede reconocer como verdadera igualdad entre los hombres que se le revelan, se asemejaría más bien a una cosa que sería la misma en todos. ¡Cómo representarse esta entidad?
Es un compuesto de ciencia y conciencia: algo que es lo mismo que lleva a los unos y a los otros a ver, sentir y recordar en todo objeto, lo que es lo mismo, invariable, fijo, sin variaciones; una facultad de adherir espontáneamente a los axiomas universales de los números y las figuras; a refugiarse y hallar reposo en las percepciones o conquistas inmemoriales del buen sentido moral; la distinción del bien y del mal; la actitud de escoger o rehusar el uno y el otro. En fin, para decirlo con una palabra, aquello que con formas o intensidades diversas constituye, en su esencia, lo personal.
Para hacer su idea más clara pensemos en el arquitecto de la ciudad del alma o su geómetra o dibujante-agrimensor, ocupado en delimitar con la pluma o el lápiz los vagos terrenos baldíos, ocupados o disputados por los sentimientos, las pasiones, las imágenes, los recuerdos, todos aquellos elementos, diversos de energía como de valor que le son naturales a cada hombre: la curva irregular con que los dibuja puede tender a formar un círculo o un óvalo o cualquier otra figura, pero figura flotante, móvil, extensible, y dotada de las elasticidades de la vida. Ahora bien, he aquí algo que va a obligar al mismo profesional a servirse de su compás, y con un ángulo constante, para el rayo que describirá un circulito concéntrico de rígida circunferencia: el círculo determinará el reducto donde está y se acumula el tesoro, el depósito de los bienes espirituales y morales con que la razón y la religión concuerdan para hacer el atributo de la humanidad. Todo hombre que tiene eso vale como cualquier otro hombre para eso. Ahí se asienta pues lo impenetrable y lo inviolable, lo inalterable, lo incoercible, lo sagrado. Las nueve décimas partes del amor, que son físicas, reciben allí su misteriosa y última décima parte, semi-divina, chispa que lo eterniza o lo mata. Es el lugar reservado al punto más elevado de nuestra naturaleza. Y como se repite tal cual en cada uno de los hombres más disímiles, es la medida de todos por fin hallada. ¿Cuántas veces aquel metro mental y moral podrá referirse a la estatura y volumen de los innúmeros ejemplares realizados del ser humano? ¡La intensidad de sus pasiones! ¡La extensión de sus necesidades! ¡Su talento! ¡Sus robusteces! ¡Sus vicios! ¡Aquellas de sus virtudes que provienen de una fuente corpórea o de origen mixto! ¡Todo aquello que la persona asocia y agrega de carácter mineral, vegetal o animal, en el zócalo viviente de su humanidad!
De la universal expansión humana surge este punto de referencia. No hay que pensar que lo hayan descubierto los Modernos. Lo conocieron muy bien Sófocles y Terencio. El auditorio de sus teatros no lo ignoraba. Por más que se abuse de alguno de sus textos, nuestros Antiguos no dudaban de que la personalidad estuviese igualmente presente en el esclavo y el amo. El pequeño servidor platónico llevaba en sí, como Sócrates, toda la geometría. Lo que no quiere decir que fuese el igual de Sócrates ni se considerase, o pudiese considerarse, como tal: lo cual hubiese sido equivalente a sostener que somos todos iguales porque todos tenemos una nariz. Pero con que esta identidad, que sirva y pueda servir de unidad de relación, basta; toda la actividad racional y moral de los hombres hállase por ello sometida a una misma legislación. Él es distinto en otra cosa. En aquélla es el mismo. Que la acción personal dependa de la vida privada, de la vida social y política, todo lo que ella tiene de voluntario, comprometido en el cuadro de los derechos y de los deberes, cae bajo el criterio de lo Justo y de lo Injusto, y del Bien y del Mal.
Tal es el circulito, y su jurisdicción. No podría extenderlo a todo el bosque viviente de las acciones inconscientes e involuntarias que recubre y puebla a la gran figura difusa de que está rodeado. La medida de las leyes morales no puede bastar a la policía de este área inmensa.
He aquí en primer lugar (lo que no se discute de nadie) la ley del cuerpo: cubrirse para no resfriarse, apoyarse para no caer, alimentarse para no perecer. Pero deben existir otras leyes. Un coro de beneficios colectivos se impuso ya al naciente animal humano con la mira de ayudar su crecimiento físico y moral. Si crecer y madurar lo emancipa de los lazos originarios, ¿no va a ser sometido a otras condiciones que también tendrán su grado de necesidad? No está prometido a la soledad. No la soportaría. El hombre adulto, por turbia que sea la agitación que lo impulsa, y a menudo por el efecto de esa turbación, no cesa de soportar un primer movimiento que consiste en buscar a su semejante, para atraerle o unirse a él.
Ahora bien, tengamos cuidado de advertir que ante todo él no va a proponerle ni ponerle alguna condición definida de acuerdo deliberado, Su movimiento será personal más adelante: aún no es más que individual.
Antes de ser electivas, sus afinidades han sido instintivas. Hasta comenzaron por ser fortuitas y confusas: a menudo debidas únicamente al concurso de las circunstancias. El niño ya jugó mucho, con numerosos compañeros (y los primeros que encuentra) antes de articular el gentil ¿quieres jugar conmigo? de los jardines públicos de nuestras grandes urbes. El hábito de estar juntos se anudó solo; consuetudo en que la Moral antigua vió un carácter de Amistad. Lo que es reforzado por las camaraderías de la adolescencia. Por fin, con la inteligencia de la vida, los motivos de hacerlo aparecen cada vez más razonables y buenos: desde entonces todo ocurre, se lo puede decir osadamente, como si el hombre hecho tomara conciencia de las prodigiosas ventajas que le valió su función social innata y hubiese decidido acrecerlas imitando la obra de la Naturaleza no sin renovarla con su arte. Así la criatura de la Sociedad “quiere a su vez inventar y crear la asociación”.
En realidad, eso es menos neto. Un chorro incontenible de confianza inicial le hace desear y solicitar de su semejante el socorro, el concurso o las dos cosas juntas. Pero ahí un instinto no menos fuerte engendra un movimiento inverso, una desconfianza que conduce a desear y solicitar precauciones y garantías en el uso de ese socorro o de ese concurso. Sea por alguna intuición de genio, sea a tientas, busca y halla cómo eliminar de esa asociación lo que en ella teme: el riesgo de las variaciones, el peligro de la perversión. Busca, halla la manera de asociar la duración con la seguridad. Las cláusulas de un Contrato van a agregarse a todos los bienes de la asociación deseada: que sean juradas o no, como orales o no, escritas en el ladrillo o en la piedra, en la piel de un animal, de un tronco de árbol o en el papel, se menciona allí la fe de las personas que deciden por fin comprometer sus voluntades firmes según los dictados de sus espíritus conscientes.
La primera confiarla en la asociación inicial no puede asombrar; surge del sentimiento de un mismo destino en la debilidad y el esfuerzo, en la necesidad y la lucha, en la defensa y el trabajo. ¡A mí! ¡Socorro! ¡Una ayudita! ¡Una manito! Nada más natural al hombre: débil, hállase siempre demasiado solo; fuerte, no se siente jamás ni bastante seguido ni bastante obedecido. ¿Habría buscado con tanta avidez el concurso de sus semejantes si éstos no hubieran sido tan disímiles, si todos hubiesen sido sus pares, y si cada uno de ellos se le hubiera parecido como un número a otro número? Lo que deseaba en otros era lo que no hallaba exactamente igual en sí. La desigualdad de los valores, la diversidad de los talentos son los complementos que permitieron y favorecieron el ejercicio de funciones cada vez más ricas y potentes. Ese orden nacido de la diferencia de los seres engendró el éxito y el progreso comunes.
Cuanto a la desconfianza entre asociados ella debía depender de los modos de la colaboración: al enganche y la voluntariedad, el horario, las estaciones, el complejo de condiciones favorables y hostiles; depende sobre todo de los productos resultantes de los trabajos en común: son objetos materiales a distribuir; están predestinados a los continuos reclamos que nacen de todos los repartos. El socio se cuida del socio con la misma espontaneidad con que lo hace contra el ladrón o el estafador.
Si pues la necesidad impone la cooperación, el riesgo del antagonismo tampoco será jamás suprimido: la superabundancia de los productos salidos del maquinismo no lo remediará en nada. En la abundancia universal siempre habrá lo mejor y lo menos bueno, las diferencias de calidad serán apreciadas, deseadas, disputadas. Lo que tendrá el honor y la dicha de apaciguar el hambre elemental, despertará otros deseos, numerosos, ardientes entre los cuales renacerá la disputa. La historia nos enseña que las guerras, extranjeras o interiores, no nacieron todas de la escasez. Los litigios civiles también tienen otras causas. ¿No ocurre que los más ricos se disputan lo superfluo? Se esfuerzan por prevenir este mal universal previéndolo; se establecen acuerdos por los cuales las partes se comprometen a sí mismas. Que el Contrato produzca a su vez dificultades, es la vida y su juego de intereses apasionados. Las simientes de guerra son eternas, como las necesidades y los deseos de la paz.
Hay que asociarse para vivir. Para vivir bien hay que contratar. Como si saliese de un verdadero impulso físico, la Asociación se asemeja a un apremiante y humilde consejo de nuestros cuerpos, cuyas miserias se entresolicitan. El Contrato proviene de las especulaciones deliberantes del espíritu que quiere conferir la estabilidad y la identidad de su persona razonable a los cambiantes humores de lo que no es él. Para ilustrar el distingo, pensemos en las causas que unen a la pareja natural: poderosas, profundas, movedizas como el amor; y comparémoslas a la razón distinta del pacto nupcial que las junta y las sublimiza en un hogar que quiere durar.
Anudada, sellada por el Contrato, la Asociación merece considerarse como la maravilla de las químicas sintéticas de la naturaleza humana. Esta maravilla, inhallable en el origen de las relaciones sociales, nace en su centro floreciente, cuyo fruto' es. La Asociación contractual fue precedida y fundada —y luego puede ser sostenida— por todo aquello que toma parte en la “constitución esencial de la humanidad”: hay que desearle posarse con fuerza en los conglomerados preexistentes, seminaturales, como semivoluntarios, que le ofrece la herencia gratuita de milenios de historia feliz: los hogares, las ciudades, las provincias, las corporaciones, las naciones, la religión.
En suma, el Contrato, instrumento jurídico del progreso social y político, traduce las iniciativas personales del hombre que quiere a su vez crear agrupaciones nuevas, que agraden a su pensamiento, que sean a la medida de sus deseos, para salvaguardar sus intereses: el arte, el oficio, el juego, el estudio, la piedad, la caridad; basta pensar en esas compañías, en esas confraternidades, para sentir en qué medida la persona puede allí multiplicar la persona, lo humano sobrepasar lo humano, fecundándose las promesas y las esperanzas unas con otras. Una acción que sabe hacer servir las construcciones de la Naturaleza para la voluntad del Espíritu, confiere a sus obras una firmeza sobrehumana.
Aunque se lo haya dicho demasiado, no habrá que creer que la Asociación voluntaria haya hecho especiales progresos en nuestros días.
Su poder más bien se debilitó, y la causa de ello es clara. Depende de la decadencia de la persona y de la razón.
La Edad Media vivió del contrato de asociación destinado al entero edificio de la vida. La fe del juramento intercambiado de hombre a hombre, presidió al encadenamiento de la multitud de servicios bilaterales cuya vasta y profunda eficacia se dejó sentir durante largos siglos. Amo estatutario de las voluntades, el compromiso contractual nacía en la carreta, se imponía por la espada y regulaba el cetro de los reyes. Pero esta noble mutualidad jurídica, vivificada por la religión, estaba fuertemente arraigada y por así decir injertada en el sólido tronco de las instituciones naturales: autoridad, jerarquía, propiedad, comunidad, lazos personales con el suelo, lazos hereditarios de la sangre. En lugar de oponer la Asociación a la Sociedad, se las combinaba una con otra. Sin lo cual el sistema habría rápidamente languidecido, en el caso de que hubiese jamás comenzado.
Desde entonces, se trata penosamente de hacer creer al hombre que no es en verdad tributario o beneficiario de compromisos personales: así pretende regularlo todo con un quiero o no quiero. Las creaciones impersonales de la Naturaleza y de la Historia le son presentadas como muy inferiores a las suyas. Se le reserva los caracteres de la conveniencia, la utilidad y la bondad como si él hubiera sacado todo de sí mismo por la industria individual de su cerebro con la elección más o menos personal de su corazón. Entretanto, ¿fue él quien al nacer se sustrajo de una muerte cierta? Fue cogido y salvado por un estado de cosas que lo esperaban. ¿Fue él quien inventó la disciplina de la ciencia y de los oficios que aprovecha sin tasa? Recibió hechos esos capitales del género humano. Si no se queja de esos bienes, los aprecia muy poco y distingue cada vez menos todo lo que debe aún sacarles.
III.- Herencia y voluntad
Pues esta alta fuente sobrehumana no se agotó.
No hemos agotado tampoco el riesgo de las desdichas a que se halla sujeta toda vida de hombre, que tenga seis meses, veinte o cien años. Después del frío, el hambre, la desnudez, la ignorancia, muchas otras adversidades la amenazan, las que la pueden vencer o sobre las que puede triunfar según sean su coraje, su inteligencia y su arte.
Lo cual depende bastante del hombre. Este puede llevar una conducta desarreglada, de acuerdo a tales o cuales principios improvisados que vienen a lisonjear su deseo. Pero también puede prestar seria atención a los usos y costumbres establecidos antes de él. Este Hombre de Costumbres tiene sus razones, esta Razón ha sido verificada por la experiencia.
Porque hay una Barbarie, lista para destruir y requisar las sociedades —porque ellas encierran una Energía siempre dispuesta a violentarlas—, porque se hace una mezcla de Barbarie y Anarquía muy apta para arruinar y romper todos los contratos del trabajo social —porque esas dos amenazas siempre están en suspenso—, les ocurrió a nuestros antepasados establecerse como soldados y buenos soldados, ciudadanos y buenos ciudadanos, paro guardar su paz, mantener sus hogares, y el resultado debe ser tenido en cuenta; puesto que sin él no estaríamos donde estamos. La ley civil y militar no nació de una voluntad arbitraria del legislador ni del capricho de una dominación. Al fundar esos pilares del orden se obedeció a necesidades muy distintas. Es aconsejable no conmoverlos, en razón de los males que ahorran.
Otros males serían evitados, y grandes bienes procurados, si el orgullo individual fuese menos reacio para concebir las condiciones normales del esfuerzo humano, las leyes de su éxito, el orden de su progreso, todo ese código aproximativo de la suerte cuyos artículos la Naturaleza parece haber redactado a una media luz algo crepuscular, pero en que el hombre ve claro desde que se lo propone. Lo que lo ha conservado es lo que lo conserva y lo conservará. Esos procedimientos tutelares deberían ser un objeto de su constante estudio: permitirían hacer por medio de la ciencia, sabiendo lo que hace, aquello que se consigue demasiado como pura rutina. Y largas horas de escuela se acortarían.
El poeta filósofo Mauricio Maeterlinck nos interesó en nuestros años mozos cuando nos traducía la famosa parábola emersoniana del carpintero que se cuida muy bien de colocar arriba de su cabeza la viga que quiere labrar a escuadra: la pone entre las piernas, para que cada uno de sus esfuerzos se multiplique por el peso de los mundos y la fuerza reunida del coro de las estrellas. Pero el carpintero puede estar ebrio o loco; puede haberse hecho una idea falsa de la gravitación, o ignorarla: si coloca arriba lo que debe estar abajo, la fatiga y el agotamiento lo vencerán antes de haber concluido su trabajo, o habrá prodigado un tiempo excesivo y una labor desmesurada, corriendo enormes riesgos de hacerlo mal. Es lo que le ocurre al hombre que descuida el concurso bienhechor de las leyes que disminuirían su esfuerzo. El quiere sacarlo todo de su propio fondo. Espíritu limitado, corazón enviciado, niega las verdades adquiridas para seguir las quimeras que ni siquiera inventó.
Sin embargo, algo bueno y dulce que no hemos nombrado todavía: la familia, que le abrió las puertas de su vida le da un consejo fortificado por la idea del honor y el sentido de la dignidad, que inclina a todo adulto civilizado a volver a empezar los establecimientos de esta providencia terrestre. Pero ¡es aquello que muchos quieren negar hoy! Muy recientemente nuestros rusos, embrutecidos o pervertidos por judíos alemanes, habían estimado que se podría hallar algo infinitamente mejor que lo hecho por la madre Naturaleza en lo que concierne a la recepción y la educación de los niños. El episodio de su nacimiento siempre humilló un poco al espíritu innovador. El liberalismo individualista y el colectivismo democrático quedan igualmente chocados, no sin lógica, al ver que los hijos de los trabajadores más conscientes y emancipados sean así arrojados a la vida sin ser previamente consultados, ni solicitados para pronunciarse con el voto sobre tan grave aventura. No podían remediarlo: por lo menos nuestros rusos quisieron aplicarse firmemente a estatizar y centralizar los hogares domésticos que hasta entonces, entre ellos como en otras partes, formaban republiquetas bastante libres que vivían por sí mismas, según la ley de los muertos, más o menos modificada por la fantasía de los vivos. A este sistema irracional sustituyeron administraciones, servicios y oficinas estatales. Apoyados en el sentir de sus pedólogos inventores de una ciencia superior a la Pedagogía —la que según ellos era insuficientemente marxista y a veces hasta antimarxista—, decretaron que el niño arrancado cuanto antes posible a sus padres debería entregarse a las casas-cunas, guarderías y jardines públicos. Lo que antiguamente era el mal menor se convertía en la nueva regla. El niño fue de inmediato invitado a formarse a sí mismo, por la elección de sus maestros y monitores. ¡Gran progreso que resultó desdichado! Los rusitos crecieron mal. Se ha visto desarrollarse en hordas errantes a una juventud lisiada, enferma, criminal. Se debió diezmarla, y volver a la moda antigua, verificando el principio de que la Antifísica es más cara y menos segura que la Física. Quien puede utilizar la caída de agua, la marea y el viento, no necesita ir a buscar en las entrañas de la tierra un combustible artificial. En política las fuerzas utilizables están al alcance de la mano. ¡Y con qué potencia! Desde que el hombre se pone a trabajar con la Naturaleza, el esfuerzo queda aliviado y por así decir compartido. El movimiento vuelve a empezar por sí sólo. El hijo halla muy sencillo llegar a ser lo que su padre; el antiguo lactante, alimenta a otro; el herrero trata de conservar y aumentar la herencia a fin de legarla a su tumo; el ex alumno enseñará. El antiguo aprendiz será maestro de obras; el antiguo iniciado, iniciador. Todos los deberes de que se ha sido beneficiario quedan invertidos y transferidos a nuevos beneficiarios, por una mezcla de automatismo y conciencia en la que tienen parte las costumbres, las imitaciones, la simpatía, las antipatías, y de la que hasta es preciso guardarse muy bien de excluir los atractivos del egoísmo, pues ellos no están en conflicto obligatorio con el bien social.
Pero Mirabeau es el único revolucionario que haya comprendido algo de eso. En su mayoría ellos sueñan lo contrario: padecen la rabia de reconstruir el mundo sobre la punta de una pirámide de voluntades desinteresadas. No pueden soportar la importuna evidencia de que las cosas prefieren descansar en una base espaciosa y natural.
Entretanto ¿qué dice la Naturaleza? En su amplio consejo, en el que todos los recursos de la vida son puestos en acción, nada prevalece sobre el mantenimiento y la protección del techo doméstico, pues de allí, palacio real o simple choza, todo salió: trabajos y artes, naciones y civilizaciones. No se ha observado bastante que, en el decálogo, el único motivo invocado en apoyo de un mandamiento, afecta al artículo cuarto: el que funda la familia, que los Septantes expresan así: “Honrarás padre y madre para vivir largamente en esta buena tierra que Dios nuestro Señor te dio.” De hecho ¿fueles concedida una vida particularmente larga a los mortales que observaron esta regla? No se lo sabe, pero es cierto que la longevidad política pertenece a las naciones que a ella se conformaron. Ningún gobierno feliz se emancipó de aquella regla. Se lo ha visto todo, menos eso. La historia y la geografía de los pueblos, siendo muy variadas, producen regímenes cuya forma exterior varía también; pero el hecho de que el Poder nominativo sea allí unitario o plural, cooptado, hereditario, elegido o tirado a la suerte, nada tiene que ver con este otro, de que los únicos gobiernos que viven mucho tiempo, los únicos prósperos son, siempre y en todas partes, aquellos que están públicamente fundados en una fuerte preponderancia otorgada a la institución paternal. Por lo que reza con las Dinastías, eso va de suyo. Pero las grandes Repúblicas, todas aquellas que vencieron y se sobrepusieron a las edades, fueron francos patriciados: Roma, Venecia, Cartago. Las que niegan esos principios de la Naturaleza no tardan en negarse a sí mismas practicando un nepotismo desenfrenado, como lo hace nuestra República de los Camaradas, que es ante todo una República de hijos de papá, de yernos y sobrinos, de cuñados y de primos.
Como las familias son desiguales en fuerzas y propiedades, un prejuicio puede acusar a su reinado de establecer injustas desigualdades iniciales entre los miembros de una generación. Antes de encarar este reproche, miremos en la cara a quienes lo formulan. Son, o judíos que desde hace un siglo lo deben todo a la primacía de su raza o satélites de la Nobleza republicana. Su impúdico oligarquismo secreto, los bajos provechos que le sacan establecen cuántas mentiras envuelve su fórmula de igualdad. Pero esas mentiras también muestran que no se destruye a la Naturaleza: con sangre desigual, la Naturaleza procrea hijos sanos o enfermos, bellos o feos, débiles o fuertes, y prohíbe a los padres desinteresarse de sus criaturas dejándolas jugar, sólitas, su fortuna entera en el paño verde del examen o el concurso. Que éste sea vigilado, que las pruebas del examen sean leales, que la trampa y el fraude queden severamente reprimidos, lo exige la justicia, y hay que clamar para que así sea, pues nada es más cierto. Pero no es de ninguna manera cierto que la justicia exija el concurso en todo, ni que todo sea concurso en la vida. Nada prueba tampoco que algunas debilidades, comprobadas en la pista de carreras, no se puedan compensar en otra parte y que, en fin, la credencial del campeón, el diploma del primero de la clase o del medalla de oro, sean los únicos títulos para clasificar a los humanos. El torneo y la justa son hermosas pruebas: pero la vida tiene otras, que no son juegos y de las que está ausente la convención. El valor personal que no se podría cultivar demasiado tiene derecho a los grandes puestos, en los cuales nada se debe omitir para colocarlo; pero en razón misma de lo que es el mérito no le es ni muy difícil ni siquiera desagradable en el fondo sobrepasar en uno u otro terreno a los titulares de otros valores no personales. De hecho el mérito personal dirá siempre la última palabra. El hombre que se hizo a sí mismo recibió con ello, además de un temperamento sólido, una robusta altivez, una original reserva. El hombre que desciende de sus antepasados conserva también un justo orgullo. Cuando esos variados poderes se suman en un mismo sujeto, tanto mejor para él y aun más para la colectividad. Cuando ellos rivalizan, es aún excelente. Cuando luchan con odio, tanto peor. Pero ¿es el odio fatal?
La competencia, aun la más moderada sería desastrosa, si no existiese más que un fin en el mundo y si la vida no ofreciese más que un objetivo a los deseos y a las ambiciones; si sobre todo, el primer lugar en la sociedad o el Estado debiese entregarse necesariamente al ganador de los ganadores, al laureado de los laureados, debiendo la prueba de las pruebas comportar la designación pública y suprema del mejor así llamado a reinar en razón de su número 1; pero no ocurre nada de eso. Por una parte las sociedades sanas y los Estados bien constituidos no ponen su corona en remate ni en concurso, y por lo demás, dentro de la extrema variedad de los empleos de la vida y del talento del hombre, las conciliaciones, las equivalencias, los acomodos posibles abundan. Se dirá que los conflictos abundan igualmente. ¿Se creerá realmente que la selección artificial de los méritos personales esté tan desprovista de rozamientos dolorosos? Dejando su imperio “al más digno”, Alejandro lo entregaba también a las batallas de sus lugartenientes, quienes lo despedazaron, como era natural, en nombre del sentimiento de la dignidad y de la superioridad de cada uno. Similares voces de orden, extendidas a toda la vida civil, la agitan y la entristecen. Lo que termina por establecer, en el pueblo de los competidores, un grado de emulación apasionada que segrega espantosa envidia. La salud pública nada gana con ello, el nivel general no tarda en sufrir graduales derrumbamientos: aun en las razas mejor dotadas, democracia acaba en mesocracia.
Todos los declamadores insistirán en los daños de los excesivos desniveles. En efecto, perpetuadas en exceso las desigualdades exageradas pueden tender a captar una suma de bienes que de ese modo volveríanse inútiles. Entretanto nada es más raro ni más difícil que la duración de las fortunas muy grandes, y si llega a ocurrir, implica a menudo su justificación: sobre todo en un país activo y nervioso como el nuestro, tal duración exige virtudes excepcionales. Por lo común, los vastos bienes se acumulan con mayor facilidad que se conservan, y se conservan con mayor facilidad que se transmiten. Poderes de transferencia y despojo constantes parecen implícitos en los dominios demasiado extensos cuya apariencia es la más estable. La pereza y la disipación son hijas de la abundancia excesiva. Mas por su parte la pobreza contiene un aguijón enérgico y salubre, que no tiene más que picar al hombre para hacerla desaparecer bastante rápidamente. Esas compensaciones y esas oscilaciones naturales ¿tienen por objeto final hacer reinar un juicioso equilibrio? Como quiera su efecto moderador y atemperador no es dudoso. En cualquier sentido que gire la rueda de la fortuna, ella gira: los celos y las envidias no son ofuscados eternamente por los mismos objetos.
El error consiste en hablar de justicia, que es virtud o disciplina de las voluntades, con motivo de esos arreglos que están por encima (o por debajo) de toda convención voluntaria de los hombres. Cuando el mozo de cordel, en la canción marsellesa, se queja de no haber salido “de las bragas de un comerciante o de un barón”, ¿a quién alcanza el reproche?, ¿a quién el agravio? Dios está demasiado arriba y la Naturaleza es indiferente.
El mismo hombre tendría razón de quejarse de no haber recibido lo que se debía a su trabajo, o sufrir alguna ley que se lo quita o que le impide ganarlo. Tal es la zona en que ese gran nombre de justicia tiene un sentido.
Las iniquidades a perseguir, castigar y reprimir fueron fabricadas por la mano del hombre y es sobre ellas que se ejerce el papel normal de un Estado policía en una sociedad que él quiere justa. Y aunque el Estado tenga que observar los deberes de la justicia en el ejercicio de cada una de sus funciones, no es por justicia, sino en razón de otras obligaciones como debe tratar en la débil medida de sus poderes, de moderar y regular el juego de las fuerzas individuales que le están confiadas.
Pero no puede administrar el interés público sino a condición de utilizar con lúcida pasión los variados resortes de la naturaleza social, tales cuales ellos son, tales como ellos juegan, tales como ellos prestan servicio. El Estado debe abstenerse de aspirar a la imposible tarea de revisarlos y cambiarlos; mal pretexto, la llamada “justicia social”: ésta es el apodo de la igualdad. El Estado político debe evitar de conmover las infraestructuras del estado social que no puede alcanzar ni alcanzará, pero con las cuales sus imbéciles empresas pueden causar grave daño a sus súbditos y a sí mismo.
Los imaginarios agravios, dirigidos en nombre de la igualdad contra una Naturaleza de las cosas perfectamente irresponsable, producen el efecto invariable de hacer perder de vista la sinrazón real de los criminales responsables: ladrones, estafadores y filibusteros, que son los aprovechados de todas las revoluciones. Los especuladores que espuman el ahorro público no desempeñan jamás su asqueroso oficio con impunidad más tranquila que en las épocas en que los celos populares son artísticamente desviados hacia la “riqueza adquirida”, o movilizados contra las “doscientas familias”. La Finanza culpable descuella entonces en hacer pagar en lugar suyo a una agricultura, una industria, un comercio enteramente inocentes de las condiciones que dependen de su estado natural.
En cuanto a los bienes imaginarios esperados de la igualdad, harán sufrir a todo el mundo. Al prometerlos, la democracia no logra sino privar injustamente al cuerpo social de los bienes reales que saldrían no digo del libre juego, sino del buen uso de las desigualdades naturales para el progreso y el provecho de cada uno.
Aquel que para igualar suprime toda concentración de riqueza, suprime también las reservas indispensables que debe inmovilizar toda empresa que sobrepase un poco el orden común: de nada sirve reemplazar esos tesoros privados por los del Estado; la decadencia asegurada y rápida de todos los Estados gravados con semejante carga revela la insuficiencia de aquel medio de sustitución.
Aquel que para igualar suprime la transmisión normal de los bienes que no fueron devorados en una generación, suprime también una de las fuentes de aquella preciosa concentración: suprime además todo lo que compone y prolonga los capitales morales, que son todavía más preciosos. Desaparecen medios educativos: el tono de las costumbres, su elegancia, su perfección, su refinamiento; ¡bárbaro y triste sistema en el que todo se reduce a las medidas de una vida de hombre o mujer! ¿Se cree no destruir sino injustos privilegios personales? ¿Se piensa no empobrecer más que a ciertas clases colmadas? Se despoja a la colectividad entera. Una feliz sucesión dé napas de influencia superpuestas irrogaba beneficios de que participaban hasta los más desheredados, que elevaba el estado general del país, estableciendo allí un alto promedio de cultura y urbanidad: se hace naufragar todo eso en la misma grosería.
El extranjero que nos visitaba bajo el antiguo régimen admiraba el delicado francés, puro y fino, que hablaban los simples artesanos del pueblo de París. Su lenguaje reflejaba una especie de pulida superficie, un orden de natural distinción inherente a las sociedades bien constituidas: dispares ordines sane proprios bene constituía e civitates como lo comprueba fuertemente la sabiduría católica...
No hay bien social que no se coseche en el campo casi ilimitado de las diferencias humanas. Pongámoslas al mismo nivel, y todo languidece. Se deshonra a la justicia y se traiciona su interés imponiendo su nombre al humo que sale de esas ruinas.
La odiosa envidia contra la grandeza ¿hará preferir esas ruinas? Sepamos por lo menos que no se evitarán. La mediocridad no dura sino porque no conserva ni renueva nada, carente de generosidad, de devoción, de corazón. Las violencias internacionales siempre amenazantes, las erosiones internas debidas a la complacencia en bajos errores, dan muy pronto al traste con semejante régimen: ellas lo destruyen o más bien él se destruye en ellas. El porvenir humano quiere como defensores a un cierto heroísmo, a una cierta caballería que no puede hallarse igualmente compartida en todos. Las excepciones humanas son indispensables a la humanidad. Si se las reprime, declinan, después desaparecen, pero llevándose toda la vida. Se requieren fuertes señoríos para que haya burguesía próspera, y burguesía próspera para que haya artesanía activa y artes florecientes. Las cabezas poderosas y generosas, más que la belleza y el honor del mundo constituyen ante todo su energía y su salvación.
No hay que dejar oprimir esta verdad. Es preciso atreverse a decirla, lo más alto posible, y sin volver sobre sí inútiles miradas, sino contemplando nada más que aquella verdad, su claridad y su beneficio. El hombre pobre se honrará rindiendo justicia a la riqueza, ante todo porque existe, y después si se le da buen empleo. El hombre sin antepasados no cumple más que con su deber al elogiar con justicia las capitalizaciones seculares y el servicio histórico y moral de la herencia. Lo que nada le quitará de su dignidad ni de su altivez, pero justificará su desprecio por el ladrido de perros cuyo oficio consiste en pensar como perros: esos polemistas de la anarquía expresan una idea digna de ellos cuando pretenden que las relaciones humanas están necesariamente en tensión y agriadas por la experiencia de las desigualdades; más bien lo están por la proclamación de igualdades que no existen. Se conocen niños que no sufren por no igualar la estatura de sus padres. Se conocen amos y servidores entre quienes la clara diferencia de funciones establece la más sencilla de las familiaridades, una especie de parentesco. Si la deseable fraternidad de los hombres quisiera que fueran iguales, esta virtud no podría unir a los hermanos en la carne allí donde existen mayorazgos y segundones. Pero de superior a inferior, como de inferior a superior, la deferencia, el respeto, el interés, el afecto, la gratitud, son sentimientos que suben y bajan fácilmente los grados de la escala inmemorial, sin que la Naturaleza les oponga ningún obstáculo real. Ella incita sus movimientos, por la diversidad de los servicios ofrecidos, solicitados, prestados. Tal es el diálogo del anciano con el joven. Tal es la conversación del maestro con el discípulo. Nada más cordial que la relación de los hombres y de los jefes en un buen ejército. Por añadidura, la justa altivez de unos, la arrogancia insoportable de algunos otros, ¿tendrían que sufrir o hacer sufrir? Errores, pasiones y amarguras, que serán, pese a todo, menos crueles que los constantes efectos del frenético mito de un igualitarismo imposible, cuando agudiza, consolida y perpetúa los antagonismos fortuitos de la vida, al vivir, el viento de las cosas, al soplar, aliviarían, disiparían, modificarían o curarían.
El mal del mundo es tan natural como el bien, pero el mal natural es multiplicable por el sistema, por los artificiosos excitantes de la democracia. En el fondo, por envidiables que sean las grandezas sociales, el sentimiento de las inferioridades es de todos el que provoca más escozor, para quienes interroga la verdad de los corazones. Batte, oprobio de la montaña sagrada, sufre incomparablemente más de no ser ni Moréas ni Racine que el peor igualitario de no ser un Rothschild o un Montmorency. Saberse idiota cerca de Mistral, de Barres o de Anatole France es mucho más duro que vivir como pequeño burgués en el mismo barrio que el señor de Villars.
Además nada obliga a sufrir la menor injusticia. No se trata de agacharse ante ningún tirano. La obsesión del abuso posible hace olvidar que su represión es posible también. Cualesquiera que sean los Poderes, hay otros Poderes a su lado. Hay un Poder, Poder soberano que tiene por función primera caer sobre los grandes cuando son culpables.
No se admitirá este punto de vista, hasta se lo rechazará a priori si se pone confianza en el lugar común revolucionario que supone esencial enemistad entre los gobernantes y los gobernados. Sin embargo, sus intereses son comunes. Y el más fuerte de todos es el interés de la justicia que el uno “distribuye” y que el otro reclama. La justicia contra los Grandes es tal vez la más frecuente, si no la más fácil, cuando el Soberano, constituido sanamente, no reposa ni en la Elección ni en el Dinero, sino que se funda él también en la Herencia. Sin tal poder, la impunidad como la preponderancia quedan aseguradas para los malos adquirentes, poseedores, sucesores de los bienes de fortuna. Con el poder hereditario, los abusos sociales son juzgados y corregidos por el buen ejercicio del principio de que se prevalecen indebidamente; el castigo que se les da es el más legítimo, el más sensible, el más corriente y el más eficaz: toda la práctica de la Monarquía francesa lo prueba.
El gobierno de las familias, tan mal comprendido, es el más progresista de todos. A mediados del siglo XIX un revolucionario francés, de paso en Londres, se indignaba del espectáculo que daba y aún da, en aquella supuesta democracya, la institución de un senado hereditario muy ricamente dotado. Un comerciante de la City le respondió: “Tal vez tendríais razón, señor, acerca de este o aquel miembro de la Alta Cámara, pues el lord Tal es conocido por su estrechez de espíritu. Tal otro por su crasa ignorancia. Un tercero o cuarto por su ebriedad. Y eso le vale a nuestra comunidad algunas pérdidas netas. Pero que el quinto o el décimo sea una persona distinguida y digna de su rango (lo que también ocurre) su posición nativa lo va a poner en condiciones de reembolsarnos, centuplicado, lo que todos los otros hayan podido costamos.”
Nada que contenga mayor verdad práctica.
Una comunidad así organizada posee en efecto, sin revolución ni desorden, ni favores ilegales, dentro del orden y el derecho, cuadros que estarán seguros de renovarse y refrescarse con un brillante personal, superiormente instruido y preparado para los grandes empleos que puede ejercer en el primer vigor de la edad. Porque era hijo de Filipo, Alejandro había conquistado el mundo antes que el demagogo Julio César hubiera tenido la misma idea, aunque él había nacido en el alto patriciado de su República. Por el sistema de la antigua Francia, el genio vencedor de Rocroi pudo revelarse a los veinte años. Un país de derecho hereditario está siempre abastecido de “jóvenes ministros”; y no una vez cada medio siglo a favor de indignas aventuras, tales como nuestro Panamá de 1892, como nuestro Frente Popular de 1937: salvo tales accidentes, nuestra democracia mereció el apodo de Reinado de los Ancianos. El rendimiento de las dinastías no está hecho, pues, para un partido ni para un mundo. Es el bien evidente en todo. Y el interés del pueblo bajo es el que más depende de aquél. Aun suponiendo que las minorías empiecen siempre por servirse egoísticamente a sí mismas, la minoría viajera tiene los colmillos más largos que la otra, es fuerte acaparadora y consumidora: le falta, decía Renán, el hábito de ciertas ventajas y de ciertos placeres de que el “hombre de calidad”, está “harto”. Este ávido derecho de pernada de advenedizos sin modales puede reducir en proporción la magra parte del populacho. Además la mala administración democrática como su defectuosa organización, su personal inferior deben atraer periódicamente, a intervalos cada vez más bravos las calamidades que recaen más pesadamente sobre las cabezas de los menos favorecidos. Los franceses fueron invadidos seis veces desde la aurora de este hermoso régimen: lo que representa muchas casas destruidas, péndulos y máquinas robadas, mujeres secuestradas y niñas violadas. Cuanto más fuertes son las crisis de revolución y de guerra, más sufren los “pequeños”, mientras que los “grandes” se las arreglan. Si existe un soberano interés para la clase más modesta de la nación, es precisamente la paz del orden, la transmisión regular de sus modestos haberes, hasta en proporción de su débil volumen: esta clase experimenta una particular necesidad de no hallarse sin recursos en la hora solemne, pero crítica por excelencia, de los grandes y terribles gastos que la llegada del recién nacido debe costar.
Allí en efecto se muestra y va a brillar la virtud magnífica del capital, y del más humilde. Todo lo que puede disminuir esta primera inversión en torno a la cuna es horrible para la naturaleza de la sociedad. Pero todo aquello que conserva y acrece su reserva sella los acuerdos de lo humano con lo sobrehumano. Se llora por la baja natalidad, por la despoblación. ¿Se ha pensado lo suficiente en la importancia de ese pequeño capital doméstico, debidamente descentralizado, establecido a corta distancia de las cunas? ¡Toda vida nueva depende, sin embargo, de él!
—Pero ¿usted habla de capital cerca de la cuna del recién nacido?, ¿de todos los recién ¡nacidos?
—Seguro.
—¿De todas las cunas?
—¡De todas!... A condición de que usted no vaya a buscar la escuadra y la plomada para cantarme: “De todos igualmente.”
—¡Bah! ¿Por qué no?
—¡Ya lo había usted olvidado! ¡La igualdad lo haría fundir todo, y nadie tendría ya nada!
IV.- De la voluntad política pura
Se está, pues, amenazado de no tener pronto ya nada en los tristes países en que los fundamentos naturales de la política están durablemente reemplazados por aquellas absurdas invenciones del Estatismo igualitario y del supuesto Voluntarismo popular, que con ser un poco menos alocados que en Rusia, no pueden resistir mucho tiempo a la agravación natural del peso de su insania.
Ni siquiera los menos juiciosos de nuestros antepasados se habían figurado nada semejante. Nuestros sobrinos, si la escapan, no lo querrán creer. Era ya la opinión de Edgar Poe, hace cien años, cuando escribía la admirable “Parábola de los perros de pradera”.
—¡Cómo, hace decir a la posteridad pasmada, los antiguos americanos se gobernaban a sí mismos! ¡No es posible! “Tenían pues la idea, la más extraña del mundo, de que todos los hombres podían nacer libres e iguales.”
Pero eso no duró “hasta el día que un individuo llamado multitud (o popu) estableció un despotismo que en comparación con el de Heliogábalo era un paraíso. Este Popu (un extranjero dicho sea de paso) era, según se dice, el más odioso de todos los hombres que jamás hayan obstruido la tierra. Era insolente, rapaz, corrompido. Tenía la estatura de un gigante, el pescuezo de un camello con el corazón de una hiena y el cerebro de un pavo real. Acabó por morir de un exceso de su propio furor, que lo agotó.”
Como se nos ha hecho contemporáneos de esas increíbles tonterías, gobernados por esas insolencias, esas rapacidades, esta corrupción, fuimos un poco atrapados por el animal gigante, esta multitud o este Popu, sin corazón ni cerebro, destinado a reventar de sus cóleras de ganso ... Pero estamos también algo compensados de aquella vergüenza por el espectáculo maravilloso, elevado a la perfección.
Personas que suscribieron e hicieron suscribir un programa cuyas profundas dificultades e inauditas complicaciones no pueden negar, tienen la probabilidad de ponerse de acuerdo sobre la manera de realizarlo.
—Millares y millares de votos, tendrán que decir: quiero. Y lo que de ese modo habrán querido, se producirá. Bastará que esas mayorías designen ejecutores: y el programa será ejecutado.
—¿Aun lo imposible?
—Sobre todo lo imposible.
¡La Luna! No hay más que pedir la Luna. Dóciles manos la irán a coger en el cielo. Se la hará bajar, del mismo modo que a la Justicia y a la Igualdad caligrafiando sus nombres con tinta roja en un papel de marbete dorado.
Apenas designadlos, los pobres ejecutores de esas miríficas voluntades sienten llover todo lo contrario de las promesas que habían jurado. Sus mandantes apenas lo sospechaban. Mas poco a poco las evidencias se ponen de manifiesto. Lo que no puede ser se niega a ser. Lo que debe ser, lo que produce el antecedente que se ha planteado, sigue el curso de su consecuencia. Se quería la paz, pero con el desarme: por todas partes estallan las fatalidades de la guerra, y se debe rearmar de nuevo. Los salarios subieron, pero los precios también; es preciso que los salarios suban más aún: ¡cómo subirán si ya no se tiene dinero para pagarlos!
Ahí, es verdad, el pensamiento de Popu es el de un humilde salvaje: atribuyen las resistencias y las oposiciones que haya en las cosas no al absurdo de sus “voluntades mayoritarias”, sino a las fuerzas secretas de misteriosas almas ocultas bajo las cosas', y que son animadas por voluntades hostiles. ¡Así vedlo! El oro de Francia debía afluir al tesoro a las primeras encantaciones del señor Auriol. ¡Imaginaos, ese perverso metal no lo hizo y tuvo en cambio el estúpido temor de fundirse allí! Fue preciso ocuparse de ofrecerle garantías. ¡Es eso natural? ¡Y la Luna! Este satélite habría también debido dejarse caer, desnudito, en el lecho del señor Paul Faure. ¡Lo que no ocurrió! ¡Malevolencia! ¡Perversidad! El fascismo cuyo mal espíritu ronda en la noche. Por desdicha para esos idiotas a quienes su desgracia puede volver malos, no se puede acusar aquí sino a una voluntad. La de ellos. Se habría podido detener el alza de los precios evitando la suba del costo de producción; no lo quisieron; quisieron todo lo contrario. Se habría podido tener dinero; hicieron todo lo necesario para no tenerlo y aun para destruir todo medio de conseguirlo, disminuyendo el ritmo de la producción, aumentando el número de los brazos cruzados y suscitando todas las querellas posibles entre quienes necesitan estar en paz para trabajar bien.
Su fracaso regular es, pues, previsible. No es su animismo de canacos lo que puede volver dudoso el resultado de la previsión. Mas, tontería o duplicidad, a menudo las dos cosas, la previsión es rechazada... ¡de oficio! ¡Por dogma! ¡Y pasión! ¡E interés! Un régimen que vive de las “voluntades del pueblo” es el paraíso de los cretinos, pero también de aquella canalla.
El derecho legal de la Democracia, casi su deber, consiste en prescindir de las buenas cabezas y de los buenos corazones: si no se pasara sin ellos, ¡sería verdaderamente el soberano rey y el soberano dios! Habría entonces algo por encima de esas reales, imperiales y pontificales mayorías, que en verdad no pueden compartir su corona ni con la virtud, ni con el saber ni con la razón. Nuestras memorables elecciones del 3 de mayo de 1936 encaramaron en el ministerio de Justicia alguien que ni siquiera tenía el diploma de doctor en derecho, que era simple idóneo, puesto que no había conseguido el título de bachiller: ahora bien, su cartera, siendo técnica confiere a ese ignorante presuntuoso altas funciones jurídicas; ¡helo ahí constituido en el Gran Juez de Francia, presidente nato del Consejo de Estado, presidente nato del Tribunal de los Conflictos, árbitro de los más sabios y difíciles litigios! Naturalmente, apenas instalado, el llamado Rucart elevó su voz para otorgarse una ciencia infusa, como la que pertenece a cada producto de la voluntad nacional, expresión directa y pura del derecho del número: Derecho que elige a sus oficiantes, los consagra y los despide cuando se le da la gana, sin una mirada a su capacidad o su incapacidad. Derecho que se ríe del bien y del mal que pudieran sacar de su puesto. ¡Unico de todos los derechos que puede poner fuera de su ley a la Competencia, la Calidad y al Exito mismo! Y asi, ¡oh felicidad! El Derecho democrático, se excluye de la duración como del éxito.
La Democracia acude, pues, con los ojos vendados, al cementerio.
Pero lo que es menos chistoso, arrastra a los demás.
¿Cómo no se lo ha advertido? Se deja decir y escribir que es traicionada por la experiencia de sus errores. Es traicionada por sí misma. Así no hubiese sido jamás experimentada, todo espíritu claro debió rehusarle todo porvenir, como toda razón, desde el momento que ella se ofreció y se definió. Joven y distraído como un André Chenier, pudo necesitar ver en la acción a los espantosos malvados, los verdugos garrapateadores de leyes; los 'Rivarol vieron en seguida lo que sería aquello: era idiota creer que un gran pueblo puede marchar con la cabeza para abajo; idiota, que fuese gobernado por lo más vil y vanidoso que había en su seno; idiota que los menos directamente interesados en su bienestar tuviesen allí legalmente la mayor influencia por su número, sus facciones.
Todo buen cerebro de 1789 podía ver brillar, a la luz de las puras antorchas de ios Derechos del Hombre, el incendio que anunciaban, y deducir de ellos, efecto próximo o lejano, algo que debía asemejarse al regicidio, a las guerras dilatadas, a Trafalgar, a Leipzig, a Waterloo, a Sedán, a la despoblación, a la decadencia, a todos nuestros retrocesos generales, no sin distinguir allí, clara y precisa, su esencial calidad de productos naturales de la democracia política.
Del mismo modo los buenos cerebros de 1848 y 1871 no necesitaron envejecer medio siglo ni un siglo: de la democracia social vieron salir, como el fruto de la flor, la común destrucción de los capitales y del trabajo que los engendra y los reproduce.
La democracia en el Estado no podía sino arruinar al Estado.
La democracia en el Taller y en la Usina debía arruinar al Taller y a la Usina.
Aquello era tanto más seguro cuanto que la democracia empezaba a marchar en una hora de la vida mundial que le aportaba un medio fácil de introducir una trágica confusión.
V.- La cuestión obrera y la democracia social
Aproximadamente de la misma edad que nuestra Revolución, la gran industria habrá aportado al nacer un enorme contingente de nuevos bienes, pero también un desequilibrio que no se vio en seguida.
Los capitanes de industria que presidieron el surgimiento sin precedentes de toda la inmensa maquinaria que renovaba el vapor, eran buenos espíritus, osados y prácticos: el hecho es que no sintieron cuál debía ser la renovación moral que debía acompañar el cambio material obtenido. Se los dice sin entrañas. Las tenían como usted y yo. La explicación debe estar en otra parte.
La gran novedad de la usina moderna, ese vasto engranaje inhumano, comportaba un obrero sin relaciones, verdadero nómade extraviado en un desierto de hombres, con un salario que aun alto variaba demasiado, no le aseguraba ninguna defensa económica seria, puesto que su suerte “no dependía ya de su esfuerzo y previsión, sino de accidentes que él no dominaba”; su facultad de discutir las condiciones de trabajo, limitada por las condiciones de su vida, su negativa a trabajar viniese de él o de su empleador podían reducirlo a la muerte sin frases. Ni propiedad, ni estatuto profesional, ni garantía para el porvenir. Ninguna libertad real. Desde ese momento cualquiera fuese en el origen su sentimiento patriótico, o su sentimiento social, ¿cómo evitar que el obrero se transformase en agente y juguete de las revoluciones?
Entretanto, su primer reflejo defensivo fue normal: acudió al eterno procedimiento del hombre. Fue apretándose junto a sus semejantes, prometiéndoles sostenerlos si ellos lo sostenían, cómo se aplicó a transformar su debilidad en fuerza; se asoció; de ese modo se esforzó por debatir con los Poderes que necesitaba, pero que también necesitaban de él, las cláusulas de un contrato más libre y menos oneroso. Lo que llama con horrible vocablo la “solidaridad de clase”, en su expresión absoluta no traduce la realidad, puesto que las mismas clases pueden tener intereses muy diferentes. Pero ese modo de agruparse representaba un reflejo de defensa vital. Cierta comunidad era necesaria a su vida: no era la clase, pero la clase pareció corresponder a dicha necesidad.
No se repasa sin horror ni piedad lo que se dijo y se hizo contra las más legítimas de las asociaciones, desde aquel decreto Le Chapelier, dado en 1791, que niega en términos expresos los “supuestos intereses comunes” del trabajo, ¡en nombre de la democracia política y de su individualismo contractual!
Las consecuencias fueron amargas.
Tanto más amargas cuanto más tiempo puso el legislador del siglo XIX en reconocer la necesidad elemental del mundo obrero. El prejuicio jurídico sostuvo y cubrió todo lo que hubo de incomprensión, espíritu de lucro o autoritarismo injustificado, en la resistencia de ciertos empleadores.
En el fondo, el mal se acrecentó y duró porque el empleador, el legislador y el obrero vivían los tres en el mismo error político: los tres creían ser, o deber ser una Libertad y una Igualdad ambulantes. Sus derechos se formulaban de manera idéntica. Naturalmente cada uno los entendía a su modo. Si el más débil denunciaba alguna enorme desigualdad real, el más fuerte respondía que la igualdad quedaría, al contrario, satisfecha y perfeccionada, cuando cada uno se aplicase a ser exactamente aquello a que se había comprometido. Jamás los términos de un problema, a tal punto viciados, lo alejaron más de toda esperanza de solución. De ahí no podía surgir sino una bárbara anarquía, pues sus causas venían igualmente de arriba, de abajo y del medio constituido por los Palacios oficiales de la legislatura democrática.
De esos Palacios llovieron las leyes que acentuaban el antagonismo y llevaban al extremo una guerra más que civil. Su gobierno de los partidos hallaba un perfecto auxiliar en la lucha de clases, sus facciones, sus intrigas, sus tráficos y sus sobresaltos siempre renacientes: en lugares de Francia donde no existía ninguna gran industria, pero donde había clases como en todas partes, se vio al Socialismo confeccionado de pie a cabeza en un despacho de policía, para el placer de un candidato. En otros lugares la democracia social no tenía necesidad de propulsores oficiales: hallaba todas sus facilidades en las leyes y en la ausencia de leyes para invadir, agitar y pervertir los desdichados medios obreros. Él señor de Roux ha contado cómo la legislación del trabajo se emprendió a reculones por el segundo imperio y fue continuada del mismo modo por la República. La manera como en 1884 fue reprobada la idea de los sindicatos mixtos de patrones y obreros nos informa sobre el pensamiento y la segunda intención del legislador. Tales necesarias uniones quedaban aún relegadas al porvenir por el señor Millerand en 1904, cuando la idea justa de la cooperación general comenzaba a aparecer...
Es legítimo decir que en el mismo desdichado período, los jefes, los contramaestres, los patrones, trataban a menudo con éxito de instituir hermosas obras de filantropía y caridad. La serie de sus fundaciones generosas fue muy recientemente coronada por esas cajas de sobresalario familiar, que los honran lo mismo que los bellos jardines obreros debidos a la benévola colaboración de ciertos grupos religiosos. Con todo, los grandes patrones no abordaban casi otra cosa que lo accesorio de la vida obrera. La Tour du Pin y su escuela los exhortaban en vano a tener en cuenta lo esencial.
¡Ay! ¿Lo podían?
Tenían en la cabeza todo lo necesario para no comprender nada de eso. El movimiento revolucionario del siglo XVIII no había podido establecer en Francia ningún orden viable por culpa de sus ideas directrices. Tales ideas les sobrevivieron. Son puramente negativas. Ingeridas en dosis masivas o infinitesimales, tienen la única virtud de criticar y sublevar, no de componer ni de organizar. Hubo un antiguo régimen; no hay nuevo régimen, sino un estado de espíritu tendiente a impedir que ese régimen nazca. La Tour du Pin hallábase ante un obstáculo mental y moral más fuerte que la pasión y aun que el interés.
¡Pobre burguesía francesa! Sin ser del todo radical, como su legislador ortodoxo, ni socialista, como el obrero sindicado, aquella burguesía profesa y practica una dilusión de democratismo revolucionario. Si tuvieran la cabeza libre de tal cosa, los empleadores no se atendrían a obras de beneficencia.
Habrían sin duda emprendido y proseguido en mejores condiciones su propia organización sindical, pero una vez establecidos tales grupos defensivos, y aclarándose la situación, habrían advertido que no había sólo allí formaciones de combate y que, para la paz, era preciso completarlas con una poderosa iniciativa capaz de romper las estrecheces del individualismo, sobreponiéndose a sus timideces y renovando las jerarquías del acuerdo.
¿Era difícil comprender la necesidad de una asociación general que reuniera todos los factores humanos de la producción? ¿No sin duda para negar las poderosas divergencias del interés, traducidas en feroces querellas? ¡Pero sí para tomar desde arriba un punto de vista más nítido y claro de convergencias no menos fuertes creadas por el inmenso interés común —objeto de su trabajo— el principio de la vida de todos!
Pues desde el humilde, aun el más humilde, al más poderoso, aun el más poderoso, aquella comunidad de intereses puede y debe moderar las contradicciones y poner las operaciones en su lugar, que es subordinado. El obrero metalúrgico cree tener un interés absoluto en imponer el más alto salario posible y el patrón del acero, en rebajarlo al máximo, pero los dos tienen el mismo interés, mucho más fuerte, en que su parte común, la metalurgia, subsista y sea floreciente.
¡Tanto más cuanto que la economía industrial no se desarrolla en el marco del planeta! El planeta no es “un” taller, como lo pretendieron los Say. El marco real de la economía es la Nación. Si tal huelga obrera hizo anular los pedidos extranjeros recibidos por los patrones franceses, tales encargos son transferidos a las industrias del otro lado de la mancha, o del otro lado del Rin, y nuestros patrones no son los únicos que sufren: el trabajo perdido por ellos, lo está igualmente para nuestros obreros. Los unos quedan privados de ganancias, los otros de salario. Si la huelga de nuestras minas obliga a importar carbón, los salarios y ganancias perdidos para nosotros son ganados por el extranjero en contra de nosotros. En suma, perdemos y ganamos juntos, patrones franceses y obreros franceses: toda guerra de los sindicatos patronales y obreros halla pues su necesario límite en la comprensión de una suerte común, sometida al común denominador nacional. Que su disciplina se desconozca, enmascarada o encubierta, puede ser el efecto accidental de los sucesos, de los sistemas y de sus conflictos; no por ello es menos prodigioso que ni de la planta baja obrera ni de los pisos altos patronales, nadie elevará con el tono y el estrépito de voz necesarios, un clamor natural de piedad, de salvación y de paz.
¿Cómo el uno o el otro de los interesados o cada uno de ellos no dijo y repitió?:
—Si debemos luchar entre nosotros, no luchemos sino hasta el punto en que la lucha se vuelva mortal, en que se hace vital suspender las hostilidades para ayudamos y unirnos. Admitiendo que nuestras uniones de clase hayan tenido o conserven su razón de ser, completémoslas con uniones de oficio. A esas vastas clasificaciones horizontales de patrones, de técnicos, de empleados y de obreros, comparables a las bandas en la latitud terrestre, agreguemos clasificaciones verticales para comunicar entre nosotros, para organizar nuestros contactos permanentes, para regular los intercambios' de puntos de vista normales que reclama la naturaleza de nuestras industrias: husos de longitud social que horadan y atraviesan las espesas capas estratificadas de la antipatía y de la ignorancia mutuas en las comunes labores de la economía del país. Nuestras divisiones conducen a la ruina total de la Casa francesa. Hay que asociar sus fuerzas convergentes. Asociemos sin excepción desde los más simples jornaleros hasta los supremos grandes jefes, sus colaboradores de todos los rangos, y, en la verdad de la vida nacional asegurémonos las ocasiones y los medios de discutir juntos el detalle de nuestros intereses. Semejante organismo superior debe volverse, sea con facilidad, o con dificultad, pero seguramente, fraternal. ¿Por qué no? La Unión del Sindicato es estrecha y directa, y lo seguirá siendo. Puede haber otra unión amplia y durable también, comparable a esas uniones territoriales que juntan a pobres y ricos, dirigentes y dirigidos, en el cuerpo y el corazón de una misma patria. Lo que será la Corporación.
Tal perspectiva equivale muy bien a un armisticio. Admitamos que en un comienzo no haya más que una corta tregua. ¡Así sea! Después de haber tratado una vez, se trataría dos y tres veces. Después se llegaría a hablar como buenos amigos y la guerra impía dejaría de ser endémica y sistemática. Las condiciones de la paz social serían discernibles. Nada prueba que entre miembros del mismo cuerpo, las guerras sean lo único natural. La ayuda mutua también lo es. ¿Por qué aquellos que pueden trabajar juntos para extraer la hulla o soplar botellas no podrían trabajar juntos en arreglar sus dificultades?
¿El gran mal del obrero moderno depende de la falta de seguridad? ¿Nada tiene que le pertenezca, que asegure su porvenir? Especiales tipos de propiedad pueden ser realizados para él: la propiedad moral de su profesión, análoga a la del grado para el oficial; la propiedad común ya existente (en escala demasiado pequeña) en el Sindicato, y que puede extenderse a la Corporación, donde por esfuerzos bilaterales conjugados servirá como símbolo y lazo al concurso permanente de todos los factores morales de la misma industria. Junto al bien sindical y al bien corporativo, deberán nacer aún propiedades familiares, para dar más fijeza y duración a un orden consolidado. Así desaparecerá el proletariado. Así el trabajador dejará de flotar en un medio extraño. Será el ciudadano, el burgués de una Ciudad. Una burguesía obrera puede y debe continuar el desarrollo de las viejas burguesías campesinas, industriales, comerciales e incorporar al obrero en la sociedad, según el voto de Augusto Comte. Una vez más ¿por qué no?
Todo eso se ha visto. No formulamos hipótesis en los espacios. A menudo los hombres intentaron vivir de ese modo, no sin éxitos, tan famosos como variados. Su Historia expresa su naturaleza: la que no es desfavorable a ese concordato empírico, y, en el caso nuevo, la ciencia y el poder del hombre moderno colocan en sus manos instrumentos de una eficacia inaudita, para crear estados de bienestar y de vida fácil más completos, más extensos y mejores que antes. ¿Por qué no retomar, renovándolo, aquello que tuvo éxito? ¡Eso no puede fracasar si uno se pone, una vez más a la tarea con todo el corazón y con toda la cabeza!
¿Por qué? ¿Cómo y por qué no se lanzó este llamado? O cuando lo fue, ¿cómo no se extendió ni pudo franquear los límites de la pequeña provincia ocupada por el grupo avanzado de los pioneros de la Tour de Pin? ¿Qué es lo que impidió a patrones y obreros recoger esas voces perdidas y darles un eco debido?
Parece que nadie podría rehusar su atención a los comienzos de aquella esperanza: ¿Cómo o por qué se le tenía repugnancia? Si había negociaciones delicadas que conducir, ¿quién podía vacilar en abrirlas?
¿Quién podía en principio rechazar su examen?
¿Quién?
La democracia.
Ella sola, cuya acción está visible en todas partes.
La democracia ocupa al Estado legislador con su gobierno dividido y divisor.
La democracia trabaja, amenaza, obsesiona y paraliza a su patronado.
La democracia excita y agita a su proletariado.
Frente al programa de reforma que se acaba de leer y que tiende a la paz, la democracia redactó el suyo, que tiende a la guerra. Dueña de una vasta porción del mundo obrero, ella por así decir contrató una obra de tipo guerrero, tal como el que postula su pensamiento más general: someterlo todo al establecimiento de la igualdad, desorganizar para igualar.
El Número democrático tiende a construir una sociedad formada de unidades iguales, que no existe ni puede existir. El Número democrático tiende de ese modo a destruir la sociedad formada en grupos desiguales, únicos capaces de vida y únicos que existen.
La democracia es una diosa guerrera. Hace reñir a los partidos políticos, al emitir la paradójica promesa de sacar un estado permanente y apacible de la batalla indefinida, que prescribe en su Constitución y en su Ley; pretende también ordenar y organizar el trabajo encendiendo entre los diversos factores del trabajo un sistema regular de inextinguibles enemistades.
Pero un día u otro la democracia social hace como la democracia política: acaba por confesar que no se trata ni de paz ni de negociaciones. Hará la guerra hasta que la guerra cese por falta de combatientes, quedando el combatiente no proletario eliminado por una dictadura del proletariado que arrebata a todo el que no es proletario el poder político, el poder económico y sin duda, como en Rusia, la misma vida, pasando todos los bienes del difunto a una repartija supuestamente igual, por obra de la posesión en común de los medios de producción.
Esta posesión en común valdrá lo que valga, pues o bien el instrumento caerá de las manos del obrero, o producirá bienes variables y desiguales, según su fuerza, su aplicación, su habilidad, su saber. El “derecho” igual no se sostendrá mucho tiempo ante el “hecho” de la extrema, de la infinita desigualdad física y moral de los copartícipes. Se puede hablan con sonrisas de la muy improbable duración de los efectos de aquel improbable reparto igualitario. Fuera de Rusia, donde la prueba está hecha, no es sino un porvenir que está en la falda de los Dioses. En la democracia social, lo actual, lo vivo, no está allí. Su vida consiste esencialmente en su pasión guerrera, que nada tiene de social ni de económico, pasión enteramente política y moral, o si se quiere impolítica e inmoral, pues, lleva violentamente a la Nación y a la civilización a su caída final por una “lucha final” despiadada: su pasión de la igualdad.
Para mantener esta lucha los políticos de la democracia social, vestidos de doctores, se aplicaron a justificarla. Pero el tiempo debilitó mucho sus primeros argumentos. Ya no es posible sostener, como hace setenta años, que los ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El curso de las cosas nos valió otras desdichas: no aquélla. En el enriquecimiento del mundo, un ahorro generalizado, la difusión de la riqueza mobiliaria, la fiscalidad al servicio de los desposeídos y en detrimento de los otros, la división y la expoliación de las herencias, el envilecimiento de la propiedad rural, dibujaron una o varias evoluciones muy diferentes de la que anunciaba la falsa “ley de bronce”. Salvo crisis de paro debidas a accidentes locales y temporarios, casi todos políticos, se vive trabajando, y nadie se halla reducido al extremo anunciado en 1848 de morir combatiendo.
Se ha visto declinar y debilitarse igualmente otro ilustre medio de justificar sangrientas predicaciones. Ninguna ley de la historia universal consagra las clases a combatirse sin cesar. Ello ha ocurrido. A veces. A menudo. En ciertas épocas. En lugares determinados y contados. El combate de los ricos y de los pobres es un episodio final de los regímenes democráticos. Pero no siendo ese régimen ni perpetuo ni universal, el conflicto de las clases no es bastante extenso ni bastante importante para explicar en el presente, en el pasado, y en el futuro, toda la marcha del género humano, ni siquiera para dar la clave de sus principales tendencias. Aquella ley es imaginaria. E impidió distinguir a la verdadera. Pues mucho más grave y extenso fue el otro antagonismo muy diferente, que se produce de modo inminente, no de clase a clase, sino en el interior de una clase —siempre la misma—, la que dirige o domina, aristocracia o burguesía.
Aquí o allá; Pueblo magro o pueblo pingüe pueden entretanto reñir. Por todas partes y en todo tiempo, basta que se levanten grandes casas, helas enfrentadas: el universo de las oligarquías es una eterna Verona donde sus Móntescos y sus Capuletos se disputan con furor constante. Allí no se ve otra paz que por la fuerza, y que viene del exterior, salvo en circunstancias extremadamente raras que permitieron el nacimiento de los Patriciados imperiales de la Historia. Que sean del Oro, de la Sangre, de la Inteligencia, las minorías tienen la propiedad de rivalizar y desgarrarse hasta que se siga la muerte. La lucha de las clases no podría explicar la continua batalla intestina que se libra en el seno de aquella clase. Por el contrario es su propia batalla la que suscita el género de lucha caracterizada por la acción de las plebes contra los patriciados: sublevaciones casi siempre conducidas por patricios desertores de su clase y animados contra sus pares de feroces rencores sembrados por su guerra fratricida. Los Gracos eran la flor del patriciado de Roma. El ultimo dictador popular, Julio César, descendía de Yulo, de Eneas, de Venus. Eso se había visto en Clístenes y en Pericles. Lo que se volvió a dar en todos nuestros reyes del mercado, en todos nuestros Mirabeau. Eso continúa bajo nuestros ojos en todo ese mundillo perverso de plutócratas demagogos, abogadillos radicales, socialistas y comunistas, nacidos de burgueses y burguesas, movilizados contra su burguesía por apetitos y celos de burgueses. Así consideradas, las luchas de las clases parecen mucho menos espontáneas de lo que son: la iniciativa les viene de otra parte y revela un frecuente carácter de artificio político muy puro...
Y después, ¡las clases!
¡Las clases! ¡Una cosa pequeñísima en comparación con el gran hecho natural e histórico que jamás nació sino por un acuerdo superior entre las clases, general, total, consistente, resistente: ¡ Las Naciones!
¡Y es en nombre de este pobre mito de las luchas de clases como se cree desmembrar aquella organización vertical de las Naciones en provecho de una alianza horizontal e internacional de las Clases! No digamos: olla de barro contra olla de hierro. Digamos: ¡simple olla de ensueño! No se logró crear ninguna Internacional. La que existía antes de la guerra de 1914, ¡se quebró en ella! Después de la guerra se fundaron dos, tres, cuatro, lo que equivale decir: ninguna. En el único lugar donde se haya visto su sombra, lo que se fundó lo fue por la nación judía en el marco de otra nación organizada, dentro de las fronteras de un imperio, preexistente, y ese monstruo no cesó de evolucionar hacia la restauración de lo Nacional, de lo Militar y lo que es aun más significativo, se puso a diezmar a los iniciadores de su Revolución, a encarcelar y matar en tanto cuanto pudo a sus judíos, solo y único cimiento de la Internacional. Miremos entre nosotros, la misma historia. Los gastos militares a los cuales sus diarios no habían cesado de oponerse desde hace cincuenta años y para los cuales sus diputados jamás habían votado un céntimo; ¡cuanto se trató de explicar la palinodia, 6us retóricos se intitulan “Gobierno Nacional” —“en el sentido elevado de la palabra”—!
Los antinacionales confiesan así que las naciones corresponden a necesidades naturales, mucho más fuertes que sus charlatanerías, puesto que se los llevan por delante y los pisotean, a ellos que se negaban a aceptarlas.
Nada hay más serio en las otras fórmulas con que la democracia social intenta excusar su perniciosa batalla. Dichas fórmulas que ante todo nada tienen de social, son las monótonas voces de orden de politicastros revolucionarios en favor de la monótona utopía de la igualdad. Por ellas se condena so pretexto de inmoralidad, el provecho: desde entonces la pura obediencia del Deber o el puro Amor ¿serán los ángeles del trabajador? Es que se espera que así trabajará poco, no se esmerará, ni ahorrará, ni se perfeccionará, en suma no saldrá de su clase y quedará remachado, sólidamente remachado, en el sentimiento de la eternidad de su mal: las buenas actitudes, las útiles cóleras, las provechosas envidias seguirán fermentando para los políticos, que hacen de ellas su ganapán.
Con las mismas voces de orden, el trabajo del obrero no debe ser remunerado por las piezas que produce, sino sometido a la medida del tiempo que emplea en producirlas. ¿Absurdo? Es absurdo para el hombre que resulta su víctima, para la industria que con ello pierde libertad y calidad, para la nación cuya ruina es. Pero la razón democrática queda satisfecha con elevar una dificultad más contra el obrero que quisiese poner el pie en el escalón superior de su oficio o de su arte. Neutralízase así o se atenúan sus cualidades personales, su especial habilidad, todo aquello que puede valerle alguna promoción a la autoridad en la política. Por medio del sindicato, la tribuna, el diario, los camaradas podrán volverse consejeros municipales o generales, diputados, senadores, ministros, presidentes: patrones, no, jamás. Se les enseña que es imposible. Se pone sumo cuidado en decirles que sería sospechoso. Cuando por azar lo que no debía ocurrir ocurre, cuando el obrero llegado a la maestría se vuelve director y capitalista, se le pone la etiqueta de tránsfuga; vese inculpado de una especie de traición. Lo que no quita para qué, como se vio en el Norte, cuando un raro agravio se hará a sus hijos y a sus nietos de que no salieron del muslo de Júpiter: vuestros abuelos fueron vistos en la mina o cerca del telar
¿Tuvieron, pues, algún medio de abandonar su condición de condenados de la tierra?, ¿de treparse al mástil social?, ¿de atrapar la sortija? Luego, pues, la ley de las cosas ¿es un poco menos inhumana de lo que vosotros decíais?
Sobre estas observaciones cien veces formuladas, a nuestra loca juventud le gustaba repetir que el gobierno no es socialista. No. No es más que democrático. Pues lo que hace y es no puede tender sino a multiplicar o complicar los obstáculos materiales para la regulación social de la cuestión obrera. Tal es su oficio. Le es preciso mantener la guerra social: su guerra. Excluye por definición todo régimen corporativo, pues se trata de un régimen de paz. El obrero que se dejara tentar por ese régimen sería un renegado; el patrón, un charlatán. ¿Por qué? Porque la diferencia de los estadios y de las condiciones no es negada por el régimen corporativo. La corporación viola el principio esencial, no de un socialismo lógico y honrado, sino de la política democrática: ,1a igualdad.
Por la misma razón se deberá proscribir la máxima de cooperación social articulada por Augusto Comte, que antes admiraron y practicaron los “nobles proletarios” de su obediencia: “protección de los fuertes a los débiles, devoción de los débiles hacia los fuertes”. Los antiguos corporatistas del Libro pasaban por confesar aquel principio. Hasta parecían pensar con un papa “que no hay hombre tan rico que no necesite de otro; que no hay hombre tan pobre, que en algo no pueda ser útil a otro”.
En aquellos tiempos pastorales el Socialismo exhibía una forma humana, no desnaturalizada por la democracia.
—La ayuda mutua es indispensable, es la ley de la naturaleza.
—¡No, nada de ayuda mutua!
¡Sobre todo nada de ley natural!
La democracia social predica un igualitarismo contra natura según el cual el fuerte debe insultar al débil y el débil odiar al fuerte.
La misma voluntad de alimentar este odio, para perpetuar aquel combate alcanzará con la misma difamación todo don gratuito que inspirase al patronado su religión o su bondad. El obrero tiene el deber de rehusar esos dones, es cuestión de dignidad. ¡Como si pudiese resultar indigno recibir de buen grado lo que se ofrece de buen grado! Pero el donante eventual siempre debe ser considerado como un ladrón. Doble ladrón: roba a la sociedad (en las plusvalías), roba al trabajador (en el provecho). Y ese ladrón selecto no tiene siquiera el derecho de arrepentirse, ni de restituir, como no sea al perceptor de impuestos, al gendarme y al revoltoso. Todas las obras debidas a la voluntad patronal son calificadas de “paternalistas”; mancha que señala una hostilidad radical a toda extensión y desarrollo de la magistratura del padre de familia en la vida social. ¿No halláis que este vocabulario de enemistad va demasiado lejos? Traiciona muy bien el lógico sentimiento de los doctores de la democracia sobre los primeros arreglos sociales, que rodean de generosidades conmovedoras al hombrecillo-rey, desde el minuto y el segundo de su advenimiento. Su entera escuela debe ponerse en guerra contra todo lo que el Sistema de la Naturaleza puede comportar de propicio y benévolo. Al dogma russoniano de la bondad original del corazón humano, agrégase aquí la frenética convicción de una maldad fundamental del Mundo y de la Vida: el uno y la otra deben tenerse por enemigos erizados y adiestrados contra el género humano. El fondo de su doctrina equivaldrá a la denigración regular y a la calumnia general del Ser. Esos amos denominan ley de las cosas aquello que frangolla y decreta su interesado artificio: ¿no exigen que el más fuerte parezca necesariamente inclinado a atribuirse, siempre y en todas partes, todo el provecho? ¿no requieren que el más débil parezca perder, siempre y en todas partes, en el juego de la vida? Pero si eso fuera cierto, ¿cómo obtendría el hombrecillo, gratis pro Deo, el acceso inmediato a lo que le es necesario en el capital ambiente?
Los demócratas liberales chochean. Pretenden o sobrentienden que basta dejar hacer a los elementos enfrentados para ver surgir de ellos la solución excelente, o la menos mala posible. ¡Las leyes del mundo no son tan dulces! Todas nos propinan efectos a menudo tan rigurosos como deliciosos. Pero su orden constante no es hostil al hombre, y el hombre tiene la propiedad de extraer el bien de aquello que en un principio puede hacer mal. Esta noble industria de nuestro coraje y de nuestro espíritu vale más que las diatribas o las jeremiadas, y sobre todo que el dogma de fatales quejas perpetuas sobre desdichas incurables. El esfuerzo humano es duro. Su meritoria pena debe comprobarse con firmeza, frente a la arrogante satisfacción que hincha al optimismo ciego, estrecho y cruel. Ni los demócratas liberales, ni los demócratas sociales, éstos llorando y aquéllos riendo, no alcanzan a legitimar el monismo simplista que les hace olvidar la mitad de las cosas. Ni los unos ni los otros entienden nada de la dualidad profunda que parece el ritmo ordinario y extraordinario del universo.
Así, cuando se sigue el curso de las ideas madres, se es llevado a generalidades casi exteriores a la Física de las sociedades. Pero los hechos observables concuerdan lo suficiente para revelar la causa política luminosa, esencial, de los conflictos sociales a que asistimos: ¡democracia! ¡democracia!
Quienquiera pierda de vista esta luz está condenado a la confusión de los peores equívocos. Todos los días se oye censurar al Comunismo, muy digno de censura por cierto. Se ataca al Socialismo, por cierto muy reprensible. Pero lo que hay que reprender esencialmente en ellos es un punto que les es común, el mismo punto que induce a un tercer partido, el partido radical, a su Estatismo, animado del mismo ritmo de repartija igualitaria y no menos enemigo del hombre que los otros dos sistemas: en los tres casos la misma tendencia a la nivelación hace negar o combatir, todos los apaciguamientos naturales, y positivos, luego desiguales en forma y materia, que pueden proponerse, estudiarse y obtenerse.
En los tres casos, en grados de diferentes fanatismos, estalla la fe en que ninguna vida pueda vivirse ni feliz ni honorablemente sino por la igualdad. Pero tarde o temprano estalla aquel fondo único del triple error general que arroja a víctimas y verdugos al sentimiento de una batalla sin salida.
Es que el gran mal no proviene ni del Comunismo ni del Socialismo, ni del Estatismo radical, sino de la democracia. Quitar la democracia, y un Comunismo no igualitario puede tomar desarrollos útiles a la luz de pasadas experiencias; los bienes comunales fueron más frecuentes en la antigua Francia que en la nueva; del mismo modo, las comunidades poseedoras; el cenobitismo de las congregaciones religiosas llevó al extremo diversos modos de posesión sin propiedad, pero que inclinaba al desprendimiento de los bienes materiales y no al furor de la igualdad en el reparto o el disfrute. Por la misma razón, un Socialismo no igualitario conformaría su sistema de propiedades sindicales y corporativas a la naturaleza de las cosas, y no a utopismos artificiosos. Un Estatismo no igualitario puede tener las mismas virtudes... —¿Cómo? ¿El Estado?— ¡Sí, el Estado!! Pero ¿cuál Estado? No el Estado de la democracia, simple rapiña universal, donde cada uno acomete y de donde nadie saca más que sobras. El Estado del bien público puede concebir esta o aquella empresa determinada, que el interés nacional justifica. Cuando Lui3 XTV fundaba Los Gobelinos, ninguna máxima lo obligaba a generalizar el sistema, ni a prolongarlo si hubiese resultado oneroso. En toda tentativa por regular la cuestión social, la ablación previa de la democracia se impone exactamente como las precauciones de la asepsia en el tratamiento de una herida.
Con el morbus democráticas desaparece el escándalo del patronado, y del estimulante regular que da el Estado a los menores casos de antagonismo social, a los más superficiales, a los más artificiales, que su ley quiere extender y envenenar por gusto. Emancipadas de las ideas como de los sentimientos y de las facciones de la democracia, las buenas voluntades existentes recobran su libertad de movimiento, los espíritus cesan de sufrir tensiones sistemáticas, las animosidades artificiales, nacidas de la instigación de los políticos pueden caer, atenuarse y arreglarse. Los arreglos deseables hallaránse en libertad de elaborarse y concluirse. Lo que no es fatal, sino posible, el Bien, se intenta y se prosigue; a veces, se hace.
Aquel bien renace a lo largo de las fronteras francesas. Los políticos de las democracias vencidas debieron refugiar entre nosotros su desesperación. ¡Se comprende el furor de los Sturzo, de los Nitti, de los Labriola! En efecto, ¿qué es el fascismo? Un Socialismo liberado de la democracia. Un Sindicalismo emancipado de las trabas a que la lucha de clases había sometido el trabajo italiano. Una voluntad metódica y feliz de apretar en un mismo “haz” todos los factores humanos de la producción nacional: patrones, empleados, técnicos, obreros. Una decisión da encarar, tratar y resolver la cuestión obrera en sí misma, poniendo de lado toda quimera, y de unir los sindicatos en corporaciones, de coordinarlos, de incorporar al proletario en las actividades hereditarias y tradicionales del Estado histórico de la Patria, y destruir de ese modo el escándalo social del proletariado. Este fascismo une a los hombres en el acuerdo: hace jugar las fuerzas naturales juntas, asegura las funciones sociales más variadas con ayuda de los grandes y de los pequeños, siendo clasificados todos los obreros de la misma producción con referencia a su objeto común y no en relación con el Estado, en la condición y lugar personal del sujeto, cualquiera que sea: vuélvese posible el diálogo entre los ciudadanos, y en efecto, se hablan en lugar de insultarse. El Estado nacional invita a la amistad y a la unión, en lugar de incitar al odio y a la división como lo hace y debe hacerlo el Estado democrático electivo. Nada impide esperar que se sigan buenos hábitos, y que la cordialidad vuelva a deslizarse en las relaciones sociales hasta entonces dominadas por un antagonismo envidioso. ¡Pues todo sale de ahí! O casi todo. Uno de los iniciadores del sindicalismo agrícola en Francia,
Gailhard-Bancel, decía que la primera condición de sus éxitos dependió siempre de un espíritu de benevolencia y amistad, lo más a menudo debido, en su católica Ardèche, al sentimiento religioso. Otros sentimientos pueden influir igualmente: el patriotismo, el civismo, el espíritu de buena vecindad, ¿qué se yo? Pero para que tales impulsos prevalezcan, es preciso que el virus segregado por las luchas de clases y de partido quede radicalmente eliminado : el Estado democrático, la Democracia social deben perecer. Lo que no es posible sin “operaciones de policía un poco rudas” contra los agitadores de oficio. Todo régimen electivo y parlamentario, por sus convulsiones revolucionarias legalizadas, crea una tribu de perturbadores activa y voraz: no se les puede arrancar su cebo sino a la fuerza. En Italia se necesitó una dictadura. El genio de la dictadura y del dictador calmó, pacificó y reanimó a un país que vacilaba entre las fiebres y las languideces. Devolvió a su destino, a una raza ardiente, inteligente, paciente, valiente. Logró más de una vez dar vuelta adaptándolo al bien común aquello que habría podido deservirlo. Por muchas que sean las diferencias que se deban establecer entre la centralización adoptada por Italia, cuya unidad data de 1870, y las libertades locales debidas a un país tan antiguamente unificado como el nuestro, debemos ver esta evidencia: con el fascismo, el gran daño comunista y las renacientes decepciones del socialismo fueron ahorradas a la península, y es absurdo sostener que fuera al precio del aplastamiento del pueblo. El pueblo obrero italiano disfruta hace largo tiempo de un estatuto que el nuestro no tiene. Gran importancia se le da en él, como es natural a las desconfianzas humanas siempre despiertas, y que tienen razón de ser: el régimen se empeña en establecer y consolidar la garantía para los hogares modestos por medio de sólidos contratos. Pero estos mismos contratos podrían ganar o perder mucho de su eficacia material, según el espíritu que los determine y la moral que los anime. Ahora bien, el impulso natural de la amistad queda aquí reconocido, alentado, premiado, la política va de acuerdo con la religión para predicar el amor al prójimo, es decir, al más prójimo de nuestros semejantes, en la calle, en la ciudad, en la provincia, en el Estado no pudiendo el género humano venir sino en quinto lugar.
Ante los resultados de esta política de la mano tendida, es normal que las democracias al haber adoptado la fórmula del puño tendido, se hayan dado la voz de orden común del “antifascismo”: su mayor interés vital consiste en impedir la formación de todo haz nacional tendiente a suprimir o reducir las competencias de que ellas viven. Por esto concluyo que en ningún orden social surgirá ni podrá surgir si no se empieza por arrancar al mundo obrero de la democracia, después de haber arrancádose uno mismo, quiero decir, antes que nadie el burgués.
Este pronóstico no es nuevo. Se sabía lo que se decía hace ya cuarenta años cuando se recogía la experiencia de los mayores y las reflexiones personales en la doble máxima de que: la democracia es el mal, la democracia es la muerte. Sólo que esta muerte se vuelve trágica, sus pródromos se anuncian como muy crueles. Dondequiera que el trabajador es inducido a desorganizar y a destruir aquello de que debería vivir, el absurdo del procedimiento más o menos conocido y adivinado, crea pesadas melancolías, amarguras dolorosas o insanas cóleras. El sentido, el espíritu de este régimen contra natura acabaron por hacer entre nosotros, como en Rusia y en España, estados de fanática pasión bastante novedosos, definidos por un gusto punzante hacia la matanza por la matanza a menudo seguido por deseos de aniquilamiento que no están en desacuerdo con las tendencias al suicidio y a la esterilidad. La raza y los seres se abandonan con el mismo impulso que los irritados corazones.
La Naturaleza del Ser social y vivo, desafiado por el Nivel, es detestada. Se la odia y persigue hasta en las maravillas con que el hombre efímero intenta sobrevivirse. Las hordas que salmodian “del pasado hagamos tabla rasa”, después de haber vaciado los armarios y quemados los graneros, ponen a saco todo aquello con que el genio, las artes y la ciencia quisieron decorar el porvenir entrevisto en sueños; estatuas, cuadros y monumentos caen bajo el hacha y el martillo.
Esos frenesíes pueden sorprender, por lo que caracterizan a una época de excepcionales subversiones, pero también por lo que su epidemia tiene algo ajeno a nuestro Occidente. Este último punto es el más grave: todas las grandes crisis modernas tienen un carácter oriental; bíblicas por su espíritu o judías por su personal en siglo XVI, la Reforma alemana, la Reforma inglesa, la Reforma francesa, después en los siglos XVIII y XIX las tres revoluciones de Francia, entre el Terror y la Comuna, por fin en el XX las Convulsiones de Moscú, de Buda, de Madrid y de Barcelona muestran aquel mismo rasgo más o menos vivo, pero fundamental, de expresar sea un hebraísmo intelectual, sea los actos de hebreos de carne y hueso. Lo que no es dudoso ni para Lutero ni para Knox, ni para Calvino, ni para Juan Jacobo, ni para Marx, ni para Trostsky, ni para sus discípulos rusos, húngaros o ibéricos. Un espectador desinteresado, el señor Béraud, escribe a un amigo judío: “¿Puédese recordar sin estremecerse que el primer alborotador de Rusia se llama Kerensky; que la alborotadora de Alemania se llama Rosa Luxemburgo; que el alborotador de Baviera se llama Kurt Eisner; que el alborotador de Austria se llama Otto Bauer; que el alborotador de Italia se llama Claudio Treves y que el alborotador de Cataluña se llama Moisés Rosenberg” y que todos “tienen un maestro único, Marx?” Agitadores o ideólogos, o unos y otros, atestiguan la misma violenta presión del Oriente semita sobre un Occidente que ella desnacionaliza antes de desmoralizarlo. Este mesianismo de judíos carnales, llevado al paroxismo por su demencia igualitaria y que prescribe verdaderos sacrificios humanos, lo ha osado todo para imponer una fe absurda y, cuando llega la hora de la ineluctable desesperación, el energúmeno judío todo lo destroza.
Pero es preciso no olvidar que antes del brutal estallido judío, una paciente política, no menos judía, había actuado en profundidad por la vía de la erosión. Los dos trabajos se explican y se complementan el uno por el otro; la Evolución preparó sabiamente la Revolución, lo que hace comprender la palabra-límite de José De Maistre: satán.
VI.- ¿Adónde van los franceses?
Y entretanto, las democracias languidecen en muchos lugares, casi por todas partes, la Revolución está vencida, vencida con el amor del mal y de la muerte, por aquellos ardientes apetitos de vivir que animan al ser real; el marxismo ruso mismo parece aflojar: ¡a los franceses les cuesta comprender que su país pueda quedar expuesto a tantas amenazas!
Francia fue la primera de las naciones en sufrir ciegamente un mal que ella denominó su bien, pero también la primera en analizarlo, para devolverle todos sus verdaderos tristes nombres. El Renacimiento francés de las ideas de salvación irradió por el mundo: ¿Cómo no produjo en la práctica su efecto político y social en toda la extensión de nuestro país?
No reduzcamos sus efectos. Aun habiendo desde el fin del siglo XVIII sido emitidas entre nosotros las más altas lecciones de política natural, los efectos y sus influencias no han cesado. Ella siguió extendiéndose y profundizándose. “Todo aquel que piensa, en la medida en que piensa” en tierra francesa, se ha puesto naturalmente a pensar en contra de la muerte de la Sociedad y en contra de la muerte del Estado.
Pero habría sido necesario que este pensamiento pudiese difundirse. En un país en que las ideas hubiesen circulado sin contralor, la afluencia de la luz habría sido irresistible: católicos y positivistas de la Restauración, historiadores del Segundo Imperio y de la Tercera República habrían acabado por elaborar un cuerpo de doctrinas sin réplica. Jamás se les replicó. Pero el interés hostil logró fabricar buenas pantallas o sólidos diques para detener su marcha o amortiguarla. “Medios materiales” de cuya falta podía Augusto Comte, muerto en 1857, quejarse ya con justicia. La verdad choca con la consigna de un Estado electivo que, a merced del voto, no puede descuidar su defensa en la cabeza y el corazón de los votantes.
De ahí un curioso divorcio, pronto acrecentado desde hace una treintena de años, entre los grupos populares, los más sometidos al Estado, y toda la parte de la inteligencia nacional que, más libre, pudo y supo examinar las ideas recibidas en materia de historia, moral, y filosofía política. Esta reacción llegó clara y fuerte, a la enseñanza estatal, en sus grados secundario y superior: los profesores de liceo o de facultad participan en gran medida de ella, en razón de la independencia natural de sus funciones. Pero la escuela primaria le queda casi completamente extraña, y hasta se puede decir que le está sustraída: casi nada sabe de ese poderoso movimiento crítico. Su personal, formado en una especie de redil, o de seminario laico, llamado Escuela Normal de maestros, se adiestra para una especie de sacerdocio y de apostolado a favor de la herencia ideal de la Revolución. Sus libros escolares, sus manuales de estudio tienen allí un atraso de medio siglo. Todas las correcciones determinadas por espíritus tan laicos y libres como Renán o Fustel de Coulanges o Taine o Bainville son metódicamente puestos de lado. La Contrarrevolución espontánea que irradió desde Francia por Europa y el mundo se detuvo en el umbral de las noventa escuelas encargadas de mantener, departamento por departamento, una dogmática ignorantina, alimenticia, oficial. Por esos nuevos levitas, la “masa” del pueblo conserva, pese a todo, un vago conformismo hacia las nubes de 1789. Ideas despreciables y obsoletas, instituciones criminales siguen siendo ofrecidas como el pan y el vino de un progreso continuo. El maestro de escuela lo dice, el pequeño alumno lo cree. Es frecuente, sin duda, que un generoso olvido postescolar haga justicia de esos falsos bienes. ¡A menudo! ¡Felizmente! No siempre.
Después de la escuelita, la pequeña prensa está del mismo modo al servicio del mismo dogma interesado. La función de esta prensa consiste en explotar a favor de la democracia un curioso lote de quiproquós, nacidos de chatos retruécanos. Nuestro viejo pueblo tiene las costumbres de la independencia. Antes volvíase hacia el rey por horror de la opresión, fuese esta clerical, señorial o burguesa. No más hoy que ayer, la opresión politiquera no puede encantarlo. Reacciona contra ella dondequiera que la siente. Por esto es que se empeñan en evitar su difusión. Y el éxito del narcótico no es nulo. Pero aun allí no siempre ocurre que la virtud de las palabras no surta efecto. Inclusive se agota en la tarea. ¿La Libertad? Sea, ¿pero Libertad de quién? ¿La de los estafadores del ahorro público? ¿La Libertad de qué? ¿La de estafar? Por supuesto se responde que la libertad general siempre queda defendida, mientras los elegidos del voto sean diputados al gobierno. Tal se cree, hasta cierto punto, pero por una razón que hay que averiguar: nuestro diputado de la circunscripción es el agente de una protección que se vuelve necesaria contra la centralización administrativa y la uniformidad de aquellos reglamentos napoleónicos de que Francia no ha cesado de sufrir; un régimen absurdo requiere el absurdo remedio electoral, que le hace fraude; Francia estallaría si el campesino, el comerciante, el empresario, el pequeño rentista no tuviesen aquellas especies de comisionistas parisienses que, nombrados en apariencia para hacer leyes, tienen por oficio recorrer por cuenta de su clientela las antecámaras de los ministros y las oficinas de los grandes servicios públicos: así es como respiran nuestros supuestos ciudadanos bajo el peso de una burocracia opresiva. Con todo, cuando en la misma ocasión el diputado ha hecho su ley, por lo general torcida, su elector comprende que debe obedecerla, exactamente como la ley de un rey o de un emperador: ésta no sería más imperiosa que aquélla. La palabra de libertad escrita en las paredes de los edificios públicos de nada sirve. La palabra de igualdad tampoco impide que el gran elector local sea un personaje superior y temible. Toda esta charla es impotente para enmascarar la mala calidad del gobierno constituido por los incapaces que en menos de setenta años produjeron más de cien ministerios sucesivos, cada uno de los cuales comportaba una veintena de hombres entre quienes la responsabilidad dividida al infinito, quedaba prácticamente disuelta. Pero justamente esas rápidas sucesiones, asociadas a dicha irresponsabilidad crearon el hábito de falsas sanciones, preñadas de escepticismo y de indiferencia. ¡La comedia de los cambios fue causa de que la gente se resignara con un fácil fatalismo a la ilicitud! Se la siente. Se la sufre. ¿Se la recuerda? ¿Se la relaciona con su causa? La inteligencia puede habitar en los individuos, pero un pueblo necesita hacer un gran esfuerzo de su cerebro colectivo, siempre débil, para que si averiguó los orígenes de tal guerra larga y sangrienta, o aun de tal enorme pérdida de dinero, aquella causa le quede presente y lo vuelva enteramente contra un régimen político determinado. Los politicastros no carecen ni de habilidad ni de actividad para engañar al transeúnte.
¡Durante mucho tiempo lograron hacer oír bien alto la gloria de pertenecer a un Estado sin jefe! ¡Pero se empieza también a decir: sin jefe, no hay dirección; ¡qué lástima!
Un sentimiento de duda e insatisfacción acabó por nacer y aumentar poco a poco. Un número creciente de franceses lo sintió. Mucha gente comprende que el pretexto de salvar las libertades públicas, establece el despotismo de un partido que asegura la inmunidad de los camaradas prevaricadores y concusionarios. Esta clarividencia ha aumentado acerca de ciertos puntos. Sobre otros aún busca su expresión directa o su virtud disolvente. A despecho del muelle optimismo predicado por los diarios del régimen, y que constituye un raro poder de embrutecimiento, el creciente descontento debe llegar a unirse con la inteligencia contrarrevolucionaria, cuyos desarrollos, jamás detenidos, están en pleno vuelo.
La opinión oficial lo niega, fundándose en un estado de indecisión y de apatía que ella condena a no cesar jamás. Pero las apatías son sacudidas por la inquietud de los intereses; las indecisiones ceden al terror de las grandes crisis.
Sigue siendo cierto que la seguridad del Partido reinante está menos amenazada de lo que ocurriría si la reacción del espíritu francés hubiese hallado el poderoso concurso a que tenía derecho en los medios donde se habría debido sentir su grave importancia y su alta necesidad. Después de creaciones como el Círculo Fustel de Coulange, que reunió a una selecta minoría de los tres estadios de la enseñanza, después de las repetidas advertencias de un cuerpo médico numeroso y lúcido, la inmensa clase media francesa y con mayor razón las clases superiores habrían debido poner al país en un estado de alerta y de defensa más avanzado.
No lo ha hecho.
¿Por qué? Ello se debió a ciertas causas y a ciertas razones.
Las razones son las mismas que determinaron el error cardinal existente en el comienzo de la cuestión obrera; dependen del viejo error de la democracia liberal, convertido en hábito del lenguaje y del “pensamiento” a que se aferra más de un espíritu poco cultivado de capitalista, de patrón, de gran propietario.
Las causas se deben al lamentable temor que expande y generaliza un aparato fiscal, judiciario y administrativo cuyos abusos son arbitrarios, fáciles y frecuentes. Ahí, los grandes se hacen chiquitos. Suponiendo que las “congregaciones económicas” sometan a los políticos, ¡los políticos se lo devolvieron con creces! Cuanto a los verdaderos pequeños o medios, aquellos para quienes la política no es un oficio, no se atreven a hablar de política sino en voz baja. Los franceses, que tienen lástima de los italianos por la tiranía policial, no han mirado con alguna atención o profundidad en torno de ellos. La araña estatal tejió entre nosotros 'una inmensa tela. Pero este grado de estatización se nos escapa. Estamos insensibilizados a su respecto. No por ello es menos monstruoso. La política cuestiona el pan de los hogares franceses, el establecimiento de los niños, su carrera demasiado a menudo administrativa, los protectores que hay que contemplar, las subvenciones, favores, exoneraciones que es preciso obtener y sin las cuales ya no se puede vivir.
Los comités electorales, las sociedades secretas, los funcionarios, el mundo judío obligan a la inmensa clase media a la más vergonzosa prudencia.
Algunas charlas de café y de redacciones de periódico quedan libres, o por lo menos, lo estaban antes del Frente Popular, pero capas enteras de este pueblo suspicaz y altivo están más que aterrorizadas: intimidadas. Apenas lo sospechan. La persecución directa y formal suscitaría una salubre irritación: la amenaza queda oscura y vaga; no podría emprender nada contra la libertad de pensar, pero limita increíblemente su expresión en privado como en público. ¡Cómo se lamenta pronto haberse “mostrado”! ¡Cómo, a instancias de parientes y amigos, se promete con facilidad a sí mismo y a los otros “no volver a hacerlo”! Este cesarismo sin César llega a desvirilizar a ciertos sectores del país real, aquellos que están más próximos al país legal. ¡Jamás se dirá bastante qué mal moral nos hicieron en eso las instituciones del año VIII! Es su despotismo anónimo e indoloro, pero de ninguna manera inofensivo. Esos hábitos trajeron una singular evolución de la lengua: Antes preciso y fuerte, el francés vuélvese fláccido, oblicuo, impreciso, todo en retrocesos, trasposiciones y cobardes antífrasis. Parece que se quisiera poner algodón en la boca y forrar con estopa la punta de la pluma. Los partidos políticos, cuyo interés parecería consistir en ser precisos, acabaron ellos mismos por perder el orgullo de la bandera, la sonoridad del programa. Todos sus nombres son trucados. Los defensores de la autoridad y de la tradición se hacen llamar independientes o liberales. Los reaccionarios son “republicanos de izquierda”. Ya no hay oportunistas: ¡todos son radicales desde que esa bella palabra no significa ya nada! Lo importante es esquivar la idea precisa, la que comporta compromisos con la lógica, o pesados trabajos de espíritu crítico. Algunos grandes órganos, guiados por el interés, publican dignas defensas de la familia y de la herencia, pero esas buenas composiciones escolares acaban por ser coronadas con un elogio emotivo de la “verdadera democracia”... Con algunas temporadas de esta complaciente y sistemática traición del vocabulario, se tendrá la Torre de Babel, con todas sus consecuencias de dispersión y equivocación. Indudablemente el mérito de los retóricos será mayor al hacerse comprender, y los beneficios de los filibusteros que los pagan serán más hermosos. Pero cuando el historiador-filósofo queda reducido a gemir su Vera rerum amisimus vocabula, muchas cosas quedan comprometidas, si no perdidas. Quienes ante ese cuadro se sonríen con buena fe muestran una peligrosa ligereza: no se debe permitir el fraude en las etiquetas, a riesgo de que se deterioren los productos. ¿Cómo se espera acabar con el menor de nuestros males, si se pierde el coraje de nombrarlo?
¡Y aún no estamos al cabo de la lista de nuestras miserias! Hay que mencionar el doloroso accidente, que, más que ningún otro, afectó las profundidades de la verdadera Francia porque le ocultó el franco diagnóstico que podía curarla.
A despecho del Estado y su estatismo, de su escuela, de su prensa, el malhechor espíritu de la supervivencia revolucionaria habría sufrido derrotas más rápidas, amén de haber sido indudablemente eliminado, si la ignorancia o el error de las autoridades sociales no hubiese recibido un sólido refuerzo de un lado desde el cual, justamente, se tenía derecho a no temerlo demasiado. Verdad es que era también el lado de donde había sido absurdo esperar lo peor, hallándose siempre aquel mundo como la vieja Austria, “con un atraso de un ejército, de un año, de una idea”.
Cuando en enero de 1901, en la Encíclica Graves de Communi, el Papa León XIII permitió a los católicos adornarse con la etiqueta de “demócratas”, les recomendó expresamente no emplear jamás dicha palabra, sino en un sentido que precisaba con fuerza: quería, dijo, que “la democracia cristiana” nada tuviese en común con la “democracia social”, pues ella se le diferencia tanto como el sistema socialista difiere de la ley cristiana. Y, Doctor más aún que Jefe, agregaba que “quedaría condenado quien falsease esta palabra en un sentido político”. Seguramente, escribía el Papa, “la democracia, según etimología misma del término y el uso que le dan los filósofos, indica el régimen popular, pero en las circunstancias actuales no hay que emplearla (sic usurpanda est), sino quitándole todo sentido político y sin atribuirle ninguna otra significación que dicha benéfica acción cristiana cerca del pueblo (beneficam in populum actionem christianam)”. En suma, diríamos nosotros: una demofilia religiosa. En nombre de la justicia, con insistencia, se recomendaba aún a los demócratas cristianos ahorrarse entre todos los extravíos de la democracia social, aquellos que tienden expresamente a la nivelación de las condiciones civiles (aequatis civibus) a riesgo de encaminar a la igualdad de los bienes (ad bonorum etiam ínter eos aequalitatem sit gressus). Y el Papa observaba que la reforma social no podía tener éxito sino con el concurso de todas las clases. Utiles, muy útiles servicios debían esperarse de la clase superior: “de aquellos a quienes su situación (locus), su fortuna (census), su cultura espiritual, su cultura moral dan en la ciudad más influencia”. “A falta de su concurso —agregaba—, apenas es posible hacer algo verdaderamente eficaz (quod vere valeat) para mejorar como sería deseable la vida del pueblo”. En suma, la Encíclica excluía y condenaba (nefas sit) una democracia cristiana inspirada en el igualitarismo, que tendiese a la lucha de clases, al celoso descrédito de la fortuna y del nacimiento: errores todos juzgados incompatibles con el principio de la conservación y del mejoramiento del Estado (conservationem perfectionemqué civitatis).
Tal es en sus términos y su espíritu el Acta de Nacimiento de la Democracia Cristiana.
—¡Bah! —se respondió en un grupo de católicos influyentes—, el Papa tragó la palabra, se tragará la cosa.
Se creyó estar obligados a hacérsela tragar... La situación algo se prestaba para ello. Pues ante todo se estaba en Francia; el gobierno popular ya existía allí, y diez años antes el mismo pontificado había aconsejado arreglarse con la República. La “democracia política” estaba allí naturalmente a cubierto de las censuras.
En segundo lugar, los principios de la democracia social estaban escritos en el acápite de todas las actas del régimen y en el frente de todos sus monumentos: podía volverse delicado criticarlos, o aun tenerlos por sospechosos; era exponerse a la desconfianza, adoptar una actitud de tácita rebelión, que debía desconcertar el respeto debido a las instituciones, predicado y vuelto a predicar.
En tercer lugar —y esencialmente—, si se metía el dedo en el engranaje electoral y parlamentario, el empleo de la “palabra” influía forzosamente a favor de la “cosa”, aquella que se quería hacer “tragar” al Papa y también a la masa católica francesa, la que, sin embargo, no gustaba de ella; es cierto que se le prometía ganar por este medio asombrosas mayorías: los jóvenes abogados, los jóvenes sacerdotes animados de gran celo, dedicados a la meritoria tarea de dar conferencias, hacer visitas y formar círculos de propaganda, secretariados del pueblo con la mira de ejercer “la acción popular cristiana” tan altamente recomendada, no tuvieron más que pasar la calle, para hallar todas las tentaciones de la democracia política y todas las seducciones de la democracia social en los mítines, las conferencias y sus debates contradictorios. ¡Con mayor razón si eran llevados como candidatos! ¿Lo serían? ¿No lo serían? No era el deseo lo que faltaba. Y desde entonces, ¿cómo no ser arrebatado por la necesidad de sobrepujar la política de la izquierda y la sociología de la extrema izquierda. ¡Ninguno de ellos dejó de hacerlo! Pero no se podría decir que se dejaron ir a ello con inocencia: de hecho se precipitaron sea al debate sobre la lucha de clases, en el que introdujeron un áspero acento de moralistas y sermoneadores; sea a las reivindicaciones directas de la democracia social; sea a las supremas deducciones del principio del gobierno popular. De ello resultó entre otras cosas, principalmente en el Oeste, que los castillos y los presbiterios halláronse pronto a cuchillo pelado: ¡el bajel católico singlaba pues hacia un rumbo bastante alejado de la Graves de Communi!
Un incidente vino a irritar las pasiones. Desde hacía un cuarto de siglo, por desdichada transformación gradual, la revista de la Asociación Católica, y las Organizaciones laterales fundadas por hombres de tradición, discípulos de Le Play y el conde de Chambord, fueron asediadas y luego ocupadas, por fin sometidas a jóvenes equipos que se creían muy avanzados porque profesaban algunas de las ideas que habían causado horror a sus abuelos, las mismas ideas que la evolución de la inteligencia francesa estaba en camino de rechazar. De ese modo la Tour du Pin, el padre de Pascal, y varios otros, objetos de un respeto irónico, acababan por ser tratados de fósiles o aparecidos; el núcleo fundador quedaba prácticamente desplazado; su influencia pasaba a otros; que se creían seguros del triunfo, y que lo estaban en su medio.
Pero, de pronto, con el vivo estupor de esos jóvenes “de derecha izquierdistas” apareció, desembocando de una extrema derecha, más joven, más ágil y mucho más mordiente, una ofensiva contrarrevolucionaria, antidemócrata y antirrepublicana, que unía a sus cualidades de acción la seria ventaja de hallarse muy fuertemente pertrechada de argumentos. Su dialéctica, reforzando sus polémicas, no tardó en descalabrar al neo liberalismo republicano y democrático: los jóvenes avanzados, sintiéndose retardatarios, quedaron débiles y desdichados en el debate y la supuesta vanguardia fue zarandeada y puesta fuera de combate, relegada a retaguardia, promovida al rango de anticuada izquierda ultrarreac cionaria, pronto abandonada por todo lo viviente en la juventud de derecha. Los hijos de los monárquico-bonapartistas adheridos a la República, se desadhirieron, para militar apasionadamente con los nuevos defensores de la autoridad, de la tradición y del orden, de la jerarquía y de la monarquía.
Las razones que éstos alegaban eran indiscutibles; hubo que soportarlas. Lo que no fue chistoso. Menos aún lo fue, y más insoportable que todo, el notorio desmentido de hecho, dado al prejuicio que había movilizado a todo aquel mundo y determinado todo aquel error: prejuicio sin fundamento como sin valor, en virtud del cual el espíritu moderno debía ir siempre a izquierda, debiendo ios territorios del porvenir pertenecer desde los cimientos o volver de derecho, a las ligas absurdas desarrolladas por piadosos retóricos sin cerebro. ¡No se sabe bien qué especie de resorte de relojería mística con la función de resonar en el espacio y sobre los abismos, de modo a calificar de arcaísmo definitivo todo aquello que hasta entonces había constituido la fuerza y la vida, el orden y la alegría del universo!
Pero las eternas adquisiciones de la inteligencia y de la experiencia volvían a tomar la delantera. Demostrábase sin mayor trabajo la extrema frivolidad de aquella fácil apelación a la antinomia del ayer y del mañana, del presente y del porvenir.
El acontecimiento mostraba no haber en ello nada de fatal ni de ineluctable en el progreso de las ideas revolucionarias. Ellas no eran invencibles. Habían sido vencidas, y lo que era mucho pero, ¡ con su gloria desvanecíase el mal argumento de falsa fuerza mayor, con que se había recubierto la taimada sublevación contra las precauciones dictadas por León XIII! Lo que el Papa había fingido tragar, era vomitado por la naturaleza de las cosas. La avenida de la historia cerrada a esos pobres espíritus, se abría a sus censores, cuya edad, cuya fe, cuyo número, cuyo éxito, cuyo acierto se apoderaron alegremente de un “siglo” que los otros habían descontado con cierto apresuramiento. ¡Qué chasco! A fuerza de llorarlo, formáronse dolorosas llagas que sangraron mucho tiempo y no curaron jamás. Vese aún exudar del cerebro de algunos ancianos las preciosas gotitas de esta rabia recalentada, inolvidable. ¡Pues no valía la pena haber sacrificado las más santas fidelidades personales y domésticas, entristecido a muchos amigos, maltratado y disgustado a muchos maestros, en nombre de una inexcusable metafísica del Tiempo para así encontrarse contradichos, humillados, relegados al lugar de los veteranos y de los burgraves, por el tiempo real, por el divino Anciano que no perdona sino a la Verdad!
La muerte de León XIII no había arreglado las cosas. Su sucesor, pensador vigoroso, juicioso y lúcido político, puso el colmo a la angustia de aquella pandilla de conservadores extraviados; condenó teóricamente a su Surco.
Condena que no tuvo nada de efectivo, pues los juegos estaban hechos, las posiciones tomadas, las organizaciones electorales y sociales fundadas, y todas las vanidades agudizadas se defendían con uñas y dientes. ¿Podíase dar media vuelta? De otro modo, humanamente ¿qué hacer?
No se podía abrigar la menor esperanza de escapar a la nueva crítica ni de refrescar los rebosados tópicos: se estaba derrotado de antemano en aquellos debates del sentido histórico y de la razón. Había también el peligro de exponerse a los reproches pontificales. Acabóse por buscar refugio, con paso grave y altivo, en las cimas superiores del espíritu práctico, afectando gran desprecio por las especulaciones doctrinarias. Convínose en adoptar el vocabulario, las ideas y los principios en vigor de las “masas populares”, a fin de corresponder a sus “aspiraciones”. No sin afanarse por reverenciar verbalmente a la ortodoxia, la indiferencia por la verdad o la mentira llevóse tan lejos que, mediante algunas reservas de forma contra la demagogia y la “falsa” democracia, se ingeniaron para continuar no teniendo para nada en cuenta las poderosas razones de Moral o de Política natural con que brillaba toda la Encíclica Graves de Communi: reciprocidad de los servicios entre las clases y las condiciones, beneficios de sus desigualdades, privilegios de la naturaleza o de la historia. Similarmente se mandó a guardar los mejores trabajos de la Escuela Social Católica; se dejó a los monárquicos ocuparse casi solos de esta doctrina corporativa que hoy tiene tan vivo éxito que ha llegado a ser un “lugar común” de la reforma social, gracias a los trabajos de los Valdour y los Bacconnier: altas épocas en que la corporación presentaba el serio defecto de contrariar al sindicalismo electoral.
Luego ¡cómo esperar de un mundillo herido por este reciente fracaso el menor interés por el movimiento intelectual contrarrevolucionario que precisamente entre 1900 y 1910 hallábase en el origen de todos sus males! Muy por el contrario el rencor unido a una muy quimérica esperanza de desquite, volvió a todo ese mundo más que indulgente a las peores exageraciones de nuestros “cristianos rojos” durante aquellos dichos últimos años; pues ora dio el escándalo de aprobar las explosiones del comunismo religioso o del antipatriotismo sacerdotal, ora dando el otro escándalo, peor aún de no dejarlo ver al desaprobarlas.
De ello resultaron en gran escala dolorosos daños.
El público formado por una vasta región del mejor país real de Francia fue así entregado sin defensa a los engaños de la verborrea oficial: no recibió las luces a que tenía derecho sobre el fondo de los principios que regulan los intereses mayores de la existencia social y civil.
El pabellón de una cruel caridad vino a cubrir los mismos errores que, en España, ya chorrean hermosa y pura sangre.
El amor del pueblo pareció deber permitir la explotación de esos errores. Con desprecio que se creyó hábil y prudente se juzgó esos nudos poderosos y breves con los cuales —como el castigo a ciertas faltas— adhiere la catástrofe material, depende de y sigue al error político. Una asombrosa virtuosidad vocal se puso al servicio de aquel culpable silencio del espíritu.
Mientras tanto, era famoso desde hacía muchos años el siguiente diálogo:
—Vuestra democracia envenena —decía Le Play a Tocqueville.
—Pero —respondía aproximadamente Tocqueville—, ¿y si yo desespero de administrar el antídoto?
—Yo no administraré el veneno —replicaba el sólido Le Play.
Una funesta retórica iba pues a sustituirse a cualquier filosofía; la clase dirigente, o que habría debido dirigir, practicó o sufrió en política o en sociología una especie de anestesia obligatoria ante el Error. ¡En vano! El Error era dejado en paz, o contemplado, servido, propagado y hasta aclamado y durante largo tiempo pudo bogar, próspero y feliz,
Bajel favorecido por el fuerte Aquilón:
no por ello corría menos en dirección a ciertas rompientes que hoy se ven sin anteojos de largavista. ¿Cómo habría ocurrido de otro modo? ¿Y cómo no se lo había pensado? Más allá de las palabras están las cosas. Tarde o temprano les toca el turno de hacerse sentir. De nada sirve entonces haber cedido al “mayor desarreglo del espíritu” que consiste en presentarlas como se las quiere, y no tales como son. Querer hacer creer en la paz, en vez de consentir en ver una guerra que viene, lleva al desarme que vuelve a la guerra más desastrosa. Querer hacer creer que se tienen los bolsillos llenos de millones, cuando en ellos no queda un cobre, combina la estafa con la desnudez. Querer hacer creer en la posible benevolencia de la lucha de clases y de la envidia democrática, madre de todos nuestros males, no disminuye su malicia, pero la disimula y la recomienda, la protege y la facilita, la envenena, la agrava y la multiplica.
Que esos males hayan crecido de ese modo, es una evidencia que oprime corazones viriles: pero aún no llama a la reflexión a todas las cabezas que podrían y deberían reflexionar. Es ahí sobre todo donde reina en nuestros días aquel error de la gente bien presentido por el gran Le Play. Y nada es más espantoso.
Que ante un riesgo tan grave lo mejor del país no se levante con la decisión que se debería esperar de su parte, que lo más profundo de las mejores almas, la pura cima de la piedad cívica y de la devoción social no se bañen siquiera en luces suficientes, y que dichas luces no vengan de donde deberían proceder, es algo que aumenta horriblemente todos nuestros inmediatos peligros.
Pues, en fin, la nación que así se deja sin dirección es la misma de la que varias vecinas solicitaron, aprendieron, recibieron las leyes de su Renacimiento. Como se lo ha dicho muy bien: “Francia se quedó con el honor, mientras otros países lo aprovechan” ¿Se la dejará aún mucho tiempo pudrirse en una inferioridad mental llena de vergüenza?
Su renovación intelectual puede aún tardar, pero nuevos atrasos pondrían en peligro más que su paz: su vida.
Conclusión: La naturaleza y el hombre
Por ello es que no cedemos al llamado de vanas abstracciones cuando aquí suplicamos a los espíritus sinceros remontarse a los principios para revisar sus vistas de conjunto: es particularmente indispensable que dirijan una mirada firme sobre aquel punto esencial de la relación existente entre lo voluntario y natural, lo moral y lo físico en la trama social del ser humano.
Engañándose o dejándose engañar, reemplazando el conocimiento por una “fe”, democrática o liberal, que nada autoriza y que todo desmiente, uno hace más que exponerse a pruebas sanguinarias: se les anticipa con precipitación; en ciertos casos se ayuda a adelantarlas.
Hay que conocer las verdades de la naturaleza o perecer bajo sus golpes.
No nos dejemos reprochar el humilde grado en que se mantiene aquí la investigación.
No dejemos decir que nos demoramos en la materia del hombre.
No compartimos de ningún modo la opinión de descuidar ni la estructura humana, ni lo que estructura y materia comportan dé movimientos, impulsos, vuelos superiores. Para examinar a fondo un tema, se empieza por distinguirlo de lo que no es él. Materia, ¡sea! Para conocerla es preciso aproximarse a palpar esta preciosa tela de la vida social. Semejante materia no es más desdeñable que la de cualquier otro huésped del universo. Cierto predicador romántico atronó la catedral de Notre Dame, declamando en su pulpito contra Santo Tomás de Aquino, culpable de haber derivado de la materia su Principio de Individuación. Ese golpe de címbalo sonoro no impedirá a nadie abordar sin falsa vergüenza, con serena sencillez, el estudio de los primeros elementos naturales del complejo humano. Cuanto mejor se penetre aquello de que está hecho, mejor se podrá liberarlo de las falsas ideas cuyas aplicaciones cuestan caro.
Cuanto mejor se vea en su verdad a la naturaleza, mejor se sabrá ubicar los derechos y los deberes donde están, en vez de llenar su espacio donde no se puede practicarlos porque ni están ni pueden estar allí: allí no se halla sino relaciones de necesidades con las que no se puede otra cosa que reconocerlas y, para vencerlas, empezar por obedecerles.
¡La naturaleza de los hombres, la que precede su voluntad, es un tema cuya sola mención basta para ofuscar al panjurismo contractual, del que proceden, según voluntarismo sin freno, aquellas divagaciones de la democracia liberal cuyo falso supuesto es que podemos todo lo que a nuestra fantasía se le antoje querer! Sus ambiciones son alocadas, su locura hace justicia del principio de que salen. Todo lo que se proclama en su honor jamás hará que el hombrecillo pueda elegir su papá y su mamá, ni que su libertad, por soberana que sea, pueda elegir la ubicación de su cuna. Esto decide el punto. Ni Kant ni Platón tienen nada que ver en ello. Sus invenciones de vida anterior quedan aquí sin ningún valor. De bueno o de mal grado, hay que admitir esos territorios naturales, ni queridos, ni elegidos, ni elegibles, reconocer su eventual beneficencia, o resignarse a cegueras de sistemas que son la muerte del pensamiento y el suicidio del acto.
El viaje a las tinieblas a medias de la Física social no puede hacerse por lo demás sin despertar en su penumbra diversas transparencias que iluminan como por debajo este o aquel plano en que nuestros elementos puramente materiales se reúnen con nuestros elementos personales y morales y pueden asimismo aspirar a alcanzar ciertas partes divinas del ordenamiento de la vida.
Ante la tabla de la Ley que impone la obligación de hacer vivir y criar a los niños, la exacta descripción del hombrecillo recién nacido, su estado de extremo desamparo, que le confiere la cualidad de indigente natural con el rango de rico legatario y alto beneficiario social, parece por así decir llegar al justo y hermoso encuentro del gracioso instinto materno y paterno cuya profunda conciencia honra las personas dignas del nombre humano.
En conclusión, podría sobrepasar la Física. Deja entrever que el Ser bruto no puede no encerrar una esencia formal y cierta de Bien. Podríase luego determinar allí las posibilidades de una dicha adormecida, misteriosamente propicia a ciertos destinos del hombre, que puede desprenderse de un análisis riguroso y circunspecto.
Evitemos llevar más adelante este rasgo, para atenernos a su expresión más simple: la humilde intelección de lo sensible eleva el rayito de una luz, que tal vez no se esperaba, hacia la meditación de las leyes superiores, cuyos términos ella verifica y refuerza. Lejos por consiguiente de perjudicarse como lo creen los imbéciles, aquellas verdades que se aproximan y convergen, sacan nuevas influencias y valor de la diversidad de sus puntos de partida.
Distinguir no es poner en conflicto; no es siquiera dividir, ni separar. La Moral es la regla de la acción voluntaria. La Política natural tiene por objeto profundizar un orden impersonal. Sin duda Antiguos y Modernos, incluso los más grandes, pudieron confundir tales objetos con otros bastante vecinos. Lo que no es una razón para volver eterna la confusión. Por mi parte todo me incita a conducir lo más profundamente que pueda, este estudio de los fundamentos sociales de la vida humana que ha sido mi constante preocupación.
En los lugares algo remotos en que el tiempo no me faltó para mirar hacia atrás, y recordar los caminos recorridos, perdidos o reencontrados, quise juntar las ideas esenciales que iluminan mi reflexión y mi acción. La pequeña Suma que se hizo me parecería que articulara con menor nitidez lo que dice si no se relacionara con lo que una filosofía llamaría causas segundas, y otra, primeras leyes naturales. Cualquiera sea el nombre que se le dé, lo que es, es.
He aquí lo seguro.
Causas o Leyes, estos principios son demasiado claros y su claridad demasiado benéfica para consentir en dejarlos enredarse, oscurecerse o desfigurarse.
No habría que creer que la máquina política y social gire de vacío. Cuando hace llover fuego y sangre, ¡los pobres humanos quedan abajo! Muy al revés de la perra de Malebranche, el sentimiento para sufrir no les falta. Un pensamiento ajustado puede socorrerlo, a veces salvarlo. Es tenerles lástima decir la verdad.
Enero-Febrero de 1937 |
|